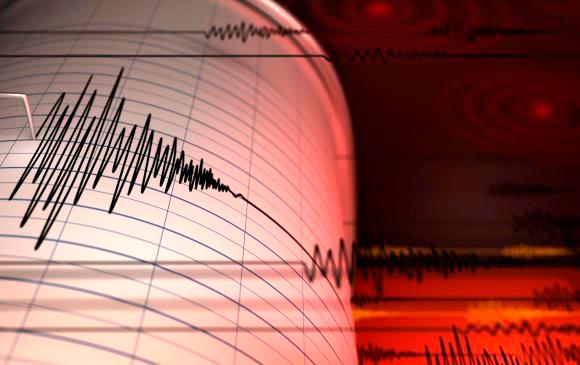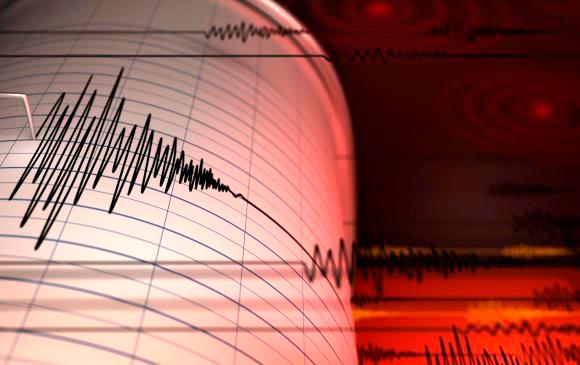Hablar de sismos en Colombia es como hablar de ganadería en Brasil o de minería en Chile: algo normal, que va en el ADN del país. Los temblores, sismos y terremotos –que son exactamente lo mismo– en el país son cosa del día a día y una constante. No es que ahora esté temblando más que antes, es que nos enteramos más. De hecho, no hay evidencia científica o estadística de que tiemble más que en el pasado.
Lo primero que advierte el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en una reciente cartilla pedagógica –que hizo a raíz de los más recientes movimientos telúricos que sacudieron al país el 17 y 27 de agosto– es que el país del tejo es un territorio sísmicamente “muy activo” debido a que está ubicado en una zona del mundo y del continente que lo generan.
Le puede interesar: Nevado del Ruiz tuvo otro incremento leve en su actividad: reportan caída de ceniza en Manizales.
El primero es que está en la zona del Cinturón de Fuego del Pacífico, que recorre toda la Costa Oeste de Estados Unidos, Centroamérica, la Costa Pacífica de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. El segundo, es que queda donde confluyen tres placas tectónicas en contacto constante: la de Nazca, la de Sudamérica y la del Caribe.
El SGC estima que, en promedio, en el país “puede haber 2.500 sismos al mes”. De hecho, hay una zona donde la tierra se mueve casi que todos los días y representa el 60 % de la actividad sísmica del país: la Mesa de los Santos (Santander), ubicada en la zona conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga.
En ese sentido, el doctor en Ciencias de la Tierra de la Universidad de California, Germán Prieto, anota que en Colombia “debe haber unos 30 o 40 sismos al día, pero la mayoría tienen una magnitud pequeña que no se sienten y son menos los grandes que se perciben”; y, además, explica que “los dos grandes temblores que hemos sentido recientemente en el Piedemonte llanero y en el Chocó no son anormales, pues estamos en un límite de placas tectónicas”.
De hecho, el temblor del domingo en Chocó fue el más fuerte registrado en el mundo ese día. Y es tal la frecuencia con la que ocurren terremotos en el país que, a corte del 28 de agosto de este año, el SGC ha contabilizado 15.949 sismos. Es decir, al mes ha temblado 1.993 veces y diariamente 66 veces.
De acuerdo con los datos del histórico sismológico, en enero hubo 2.229 sismos y el más fuerte ocurrió el 13 de enero con una magnitud de 4.6; en febrero hubo 2.115 y el que más se sintió fue el 15 de febrero con una magnitud de 5.2; en marzo, 2.117 y el más fuerte ocurrió el 10 de marzo y tuvo 5.5 de intensidad.
El segundo trimestre del año registró 1.997 temblores en abril, mes en el que el sismo más fuerte ocurrió el 20 de abril con una magnitud de 5.5; en mayo, la cifra se redujo a 1.965 temblores y el registro más fuerte data del 24 de mayo con una magnitud de 6.3 ; y cerró con 1.584 en junio, mes en el que la tierra se sacudió más duro el 7 de junio con magnitud de 5.2 en la escala de Richter.
En los dos meses que va del tercer trimestre se han registrado 3.962 terremotos. En julio hubo 1.613 y el más duro se presentó el 29 de julio con una magnitud de 5.5; mientras que en agosto la cifra subió a 2.349 (el mes con más movimientos telúricos en lo que va del año) y el más fuerte se presentó el 17 de agosto con una magnitud de 6.1, cuyo epicentro fue El Calvario (Meta) y se sintió duramente en Bogotá, Medellín y Villavicencio. Tras este sismo, se presentaron 98 réplicas, aunque la mayoría imperceptibles y de baja magnitud.
Ante eventos como ese –que incluso quedó plasmado en varias transmisiones en vivo de noticieros de televisión y programas de radio nacionales– y el que hubo el domingo con epicentro en Chocó, aparece la pregunta: ¿por qué está temblando tanto?
Las cifras anteriormente reseñadas y la ubicación del país dan muestra de que los temblores en Colombia son constantes, aunque, en efecto, hay lugares que son más propensos históricamente a que se presenten sismos.
A esto, el especialista en ingeniería civil sísmica y estructuras de la Universidad Javeriana, Daniel Mauricio Ruiz, explica que la razón por la que se percibe que esté temblando tanto actualmente “es más social que porque la naturaleza haya cambiado sus condiciones”, pues las redes sociales, en gran medida, “ayudan a que este tipo de eventos se conozcan con mayor rapidez”.
Y añadió que “hoy en día tenemos una mayor concentración de personas en las ciudades y en las cordilleras, en donde está concentrada la población”, lo que se suma a lo anterior y que genera que “tengamos la percepción de que está temblando más pero no hay evidencia científica o estadística de que sea así”.
A su vez, el doctor Germán Prieto anota que “es un poco de casualidad, como cuando se arrojan los dados y salen pares, cuando hay tantos temblores que se siente fuertes, pero no representa ninguna información particular”.
Cordilleras arriba tiembla más
El mapa de Colombia se pinta de círculos de colores, que indican cantidad de terremotos, del centro y centroriente hacia el norte. Al menos así se percibe en la herramienta del SGC que muestra el histórico semanal. Allí se ve que en el tramo del 13 al 28 de agosto de este año hubo 1.575 sismos y se registraron de la Cordillera Oriental hacia el norte, concentrados en Cundinamarca, Boyacá, Santander y el Eje Cafetero. Mientras que en los departamentos de la Orinoquía (Arauca, Casanare, Meta y Vichada) y de la Amazonía (Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas) la actividad sísmica es nula o se presenta solo en las fronteras con los departamentos que colindan con la cordillera oriental. Estos diez departamentos concentran al 6 % de la población total del país.
Lo que muestra este mapa coincide con los cálculos que hicieron los profesores de ingeniería civil Mauricio Gallego Silva, Alberto Sarria Molina y Daniel Mauricio Ruiz sobre la cantidad de terremotos que han ocurrido en varios siglos en Colombia.
En esta medición las zonas de la Cordillera Central, Santander y la Costa Pacífica son las zonas en las que más se han presentado sismos.
Pedagogía y preparación, claves
Cualquier experto serio o entidad seria recalca enfáticamente que es absolutamente imposible predecir un terremoto. Lo que sí se puede es tener en cuenta los lugares con alta actividad sísmica, registrados en el “Modelo nacional de amenaza sísmica para Colombia”, así como estar preparados para reaccionar de la mejor manera cuando uno ocurra.
“Lo primero es no salir corriendo, pues aumenta el riesgo de que le caigan cosas encima, así que lo primordial es protegerse, como hacerse debajo de una mesa”, apunta Germán Prieto. Y añade recomendaciones como tener un punto de encuentro con la familia y el círculo más cercano, así como tener un kit de respuesta con agua, radio con pilas y comida no perecedera”.
Así mismo, es fundamental lo que se haga desde lo institucional, como el código de construcción. En esto, el profesor Daniel Ruiz expresa que “Colombia lo ha hecho razonablemente bien, pues desde 1984 se ha actualizado la norma sismoresistente para la construcción de vivienda, puentes y viaductos”.
Lo concreto es que si hay algo seguro en el país es un temblor, así no se sienta. Y que solo sabremos si sirve la preparación con simulacros, normas y kits, como dijo Ruiz, “cuando los embates de la naturaleza lleguen en gran magnitud”.
---
Terremotos históricos en Colombia
Terremoto de Tumaco: 12 de diciembre de 1979
Terremoto de magnitud 8.0 de intensidad. Es el sismo más fuerte registrado en Colombia, pero su impacto en vidas humanas fue bajo dada la ubicación con poca población del epicentro.
Terremoto de Popayán: 31 de marzo de 1983
Sismo de 5.8 en la escala de Richter que dejó más de 250 muertos. La cercanía del epicentro con la ciudad influyó en el impacto que tuvo en la ciudad.
Terremoto de Armenia: 25 de enero de 1999
Sismo de 6.2 que dejó 1.900 personas muertas. Su impacto se debió a la proximidad del epicentro a zonas densamente pobladas.
Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.