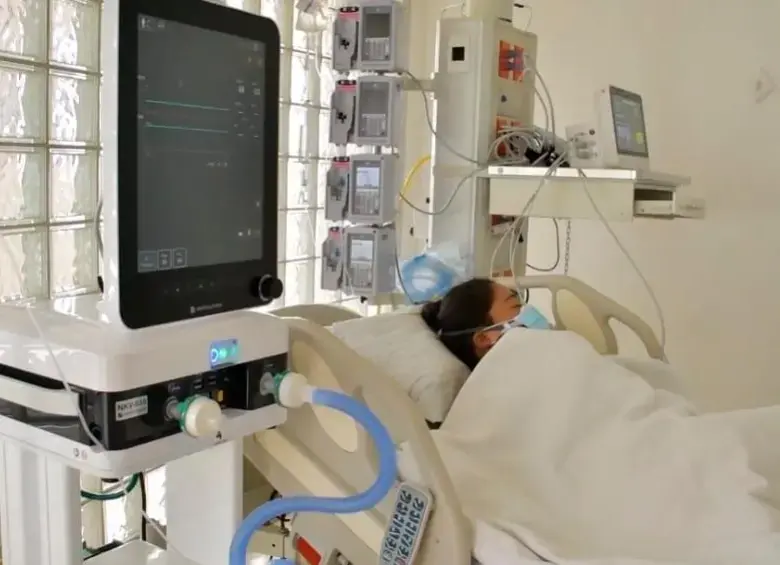“No tiene de qué asustarse, querido señor Kappus, si ante usted se alza una tristeza tan grande como nunca la haya sentido”, le escribe Reiner Maria Rilke a Franz Xaver Kappus en una de las misivas recopiladas en Cartas a un joven poeta.
La tristeza es un componente natural de la vida, defiende el poeta —y más recientemente los especialistas en salud mental—, tan natural y necesaria como la alegría, la vergüenza, la tranquilidad o el dolor. Cada una de estas sensaciones le miden el pulso a la vida: “Tiene que pensar que algo le acontece, que la vida no le ha olvidado, que lo tiene en sus manos y que no le dejará caer”.
Entender la tristeza como una emoción que hace parte de la existencia es fundamental, apunta Nicolás Cadavid, psicólogo y docente de la Universidad CES: “Es una emoción útil para el equilibrio psíquico, y sentirla no siempre implica estar deprimido (ver Para saber más)”.
Tratar de mantenerse en un estado de bienestar total y absoluto todo el tiempo es innecesario, imposible y desgastante. Lo ideal es, coinciden los expertos, conocer y reconocer el sentimiento de aflicción para abrazarlo y aprovecharlo siempre que sea posible.
¿Buena o mala?
La concepción de la tristeza como un problema tiene origen en la Teoría Hipocrática de los Humores (propuesta por el médico Hipócrates en el siglo V a. C.) que plantea que todo ser humano está conformado por cuatro sustancias básicas: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra.
Cuando una de ellas se desequilibra aparece la enfermedad.
Le puede interesar: En el día de la depresión, ¿qué hacer si su ánimo baja?
La palabra melancolía viene del griego melankholía, que significa “bilis negra” (mélas: negro y kholé: bilis), un término usado en la medicina antigua para señalar la sobreabundancia de esta sustancia y, por ende, la tristeza permanente.
Ahora bien, pese a que ya comenzaba a ser patologizada, para los antiguos la melancolía era también propia de espíritus excepcionales y profundos, añade Daniel Pérez Valencia, docente de Humanidades de la Universidad CES. “Para ellos marcaba un momento de la vida en el que las personas podían recuperar el significado y el sentido”.
Esta concepción de la tristeza se relaciona directamente con lo apuntado por Cadavid en torno al equilibrio psíquico: es un estado emocional pasajero que lleva a superar fracasos, desilusiones. “Lo gestionamos pensando que no podremos salir de él, pero finalmente tomamos acciones para sobreponernos”.
Lea también: ¿Colombia es un país enfermo de la cabeza?
Ser un individuo consciente, con preocupaciones y reflexiones constantes, hace que este sentimiento aparezca de forma natural de vez en cuando, llevando a quien lo siente a enfrentarlo, resignificarlo y seguir. “Según los pensadores, hay que procesar la bilis negra, procesarla es procesar aquello inacabado en nosotros”, puntualiza Pérez, “eso hace que en lugar de enfermar convirtamos la melancolía, incluso, en una oportunidad creativa”.
Oportunidad de creación
Sentimientos como la tristeza, el dolor y la angustia le permiten al ser humano volcarse hacia el interior de sí mismo, llevándolo a conectar fuertemente con la sensación que desencadena una inevitable potencia creadora. Pintura, escritura, fotografía y danza cobran sentido si parten de un sentimiento honesto vivido por el artista; las obras terminan representando con mayor fidelidad lo que es la humanidad.
La pasión melancólica fue uno de los primeros motores de la literatura romántica, señala el filólogo Borja Rodríguez Gutiérrez, en su texto Melancólicos y solitarios: la voz de la tristeza en el Romanticismo’, publicado en el portal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Para ilustrarlo, cita un poema de José María de Heredia, considerado el primer romántico de América Latina: “¡Qué triste noche!... Las lejanas cumbres / acumulan mil nubes pavorosas, / y el lívido relámpago ilumina / su densa confusión. Calma de fuego / me abruma en derredor, y un eco sordo, / siniestro, vaga en el opaco bosque. / Oigo el trueno distante... En un momento / la horrenda tempestad va a despeñarse. / La presagia la tierra en su tristeza. / Tan fiera confusión en armonía / siento con mi alma desolada... ¿El mundo / padece como yo?”.
La genialidad igual ha estado asociada a este estado de ánimo, cuenta el docente Pérez, “porque debe haber algo inacabado en uno, algo que necesite encontrar respuestas, para que uno se mueva. Cuando hay melancolía hay oportunidad y consciencia”.
En la actualidad a la tristeza se le ha declarado la guerra, continúa, “cuando es patológica y se relaciona con la depresión, claro que debe ser abordada por un profesional, pero la tristeza en general es parte de la vida, acompaña incluso las transiciones vitales, por ejemplo, salir de un lugar para llegar a otro o reconocer una pérdida”.
Le recomendamos: La crianza de los hijos es una tarea que abruma
La idea de suprimirla es propia de quienes tratan de sembrar “exceso de pensamiento mágico en las personas”. Creer que la felicidad es incompatible con una idea de la tristeza genera una tensión adicional: “Cuando uno siente que no está siendo feliz, entra en crisis”, el ideal de bienestar se ubica mucho más lejos.
Lo importante es lograr abrazar el sentimiento para que se convierta en un elemento transformador que lleve a mejorar