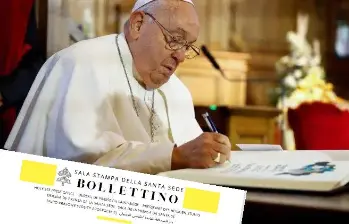Hay un hombre con dos papeles en la mano. En cada uno hay escrita una realidad distinta, un futuro distinto. En el primero, el proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las Farc se salva; en el segundo, el proceso fracasa.
El hombre escribió los dos discursos. Hizo el esfuerzo de sentir ambas emociones, la esperanza y la frustración, y ponerlas en palabras –no las suyas, sino las del presidente– como si estuvieran sucediendo. Ahora los tiene sobre su escritorio y, al recibir una llamada, uno de los textos comienza a existir, es pronunciado por el mandatario, y el otro se queda guardado.
Ese 9 de febrero de 2001, Juan Carlos Torres, el escritor presidencial, recibió la instrucción de entregar el primer discurso. Horas después escuchó a Pastrana pronunciar, junto a Manuel Marulanda, comandante de las Farc, las consignas que él había escrito: “Yo creo que hoy revivimos el proceso de paz”, dijo ante los cerca de 200 periodistas que asistieron, mientras por los medios circulaba un recuento de esos 4 años de negociación, para la que el Gobierno había despejado 42.000 kilómetros en la zona de San Vicente del Caguán.
Lea también: El círculo de Duque cuenta cómo funciona el Gobierno por dentro
El segundo discurso, el de la ruptura, permaneció intacto en el escritorio de Torres hasta la mañana del 20 de febrero de 2002, cuando el comisionado de paz, Camilo Gómez, lo llamó para darle la noticia: “Pastrana va a romper el proceso, vaya preparando un borrador”.
Las Farc acababan de secuestrar un vuelo entre Neiva y Bogotá, en el que iba el senador Jorge Eduardo Géchem, el quinto congresista retenido por la guerrilla. El escritor ajustó las cuartillas que tenía listas, agregó nuevos datos. Un par de horas más tarde estaba en la oficina presidencial. Frente a él tenía a todo el gabinete y al cuerpo de asesores, una muchedumbre que alcanzaba hasta la sala anexa, y en la que cada uno de los presentes creía saber qué debía decirse.
Torres escuchaba a todos, pero solo miraba a Pastrana. Todo su esfuerzo estaba puesto en elegir las palabras con las que un presidente debería contar que el proyecto que lo llevó al poder había fracasado.
En un momento, el mandatario lo llevó aparte. “El discurso está muy bien” le dijo. “Pero quiero un párrafo en el que le hable directamente a Manuel Marulanda. Quiero decirle que me asaltó en mi buena fe”. Torres tomó nota mientras el presidente seguía hablando. “Y una cosa más”, dijo. “Quiero terminar el discurso con esta frase: El libro de la paz sigue abierto y solo se cerrará el día en que la alcancemos”.
A las 8:00 p.m., tras 12 horas de elaboración del discurso, Pastrana se plantó frente a la cámara. Habló durante los siguientes 22 minutos, leyendo del telepronter con la habilidad de sus años como presentador de noticias, y con una indignación en la que no dejaba traslucir que las palabras que pronunciaba habían sido escritas un año antes.
Perder la voz
El de Pastrana fue, afirma Torres, el primer gobierno en Colombia que implementó el rol de escritor fantasma, que hasta ese momento había sido una figura informal, y desde entonces se ha mantenido con ciertos cambios en cada gobierno.
Se trata, en esencia, de alguien encargado de escribir las palabras que más tarde una figura emitirá ante los micrófonos y firmará en las cartas membreteadas.
Su oficio consiste en desaparecer su voz para adquirir la de la persona de poder. En ser, en palabras de Luis Guillermo Forero, director de la oficina de discursos durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, “como un espejo en el que el personaje público mira sus propias palabras”, y al verlo le devuelva el reflejo de lo que debería decir.
Lea también: Las palabras más usadas por Duque en su discurso y lo que significan
Escribir para un presidente es renunciar a dejar huella. Por eso, dice Javier Marías en un pasaje de su novela Mañana en la batalla piensa en mí, “los autores famosos y veteranos son los menos indicados para esta clase de tareas abyectas, en las que la personalidad del que escribe no solo debe borrarse, sino interpretar y encarnar la del prócer al que sirve, algo a lo que estas figuras no están dispuestas: es decir, más que pensar en lo que diría el ministro reinante, piensan en lo que dirían ellos si fueran ministros reinantes, idea que no les desagrada, hipótesis en la que no les cuesta ponerse”.
Paola Holguín cumplía con el requisito de haber abandonado esa pretensión cuando, en julio de 2003, llegó como nueva colaboradora de la oficina de discursos del presidente Álvaro Uribe. A modo de bienvenida, este le regaló un libro con una selección de sus intervenciones como alcalde de Medellín, senador y gobernador de Antioquia, con una dedicatoria en la que se lee: “Paola, con admiración, ilusión en su talento y dedicación y gratitud”.
Para entonces, ella ya había comenzado un riguroso proceso de mimetismo, al punto que había hecho suyo ese estilo de sentencias coloquiales, argumentos numerados, y motivos repetidos como “trabajar, trabajar y trabajar” y “seguridad democrática”.
Durante los siguientes 7 años de mandato, Holguín siguió a Uribe, en la geografía y en los discursos, trabajando más como interlocutora que como escritora; como aquella con quien el presidente compartía su intención de soltar una frase polémica en la alocución que estaba apunto de dar, y la que luego lo veía montarse al avión con una risa maliciosa, “como cuando un niño hace una maldad”, y decirle: “Mija, ahí la tiré, usted después ve cómo arregla”.
Holguín comprobó entonces que un buen discurso “es una tensión permanente entre autoridad y empatía. Entre la obligación del mandatario de escribir y hablar como aquellos para quienes escribe y habla, al tiempo que les demuestra que sabe más que ellos”.