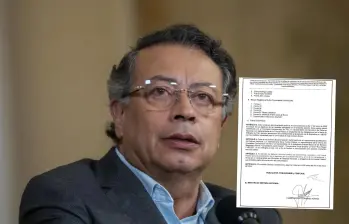El 17 de septiembre se cumplen siete meses desde que inició la vacunación masiva contra la covid-19 en el país. La primera etapa incluyó a adultos mayores de 80 años y al personal de la salud dedicado a la atención de pacientes positivos.
En lo que va corrido de este año, distintos estudios han anunciado que la respuesta inmunitaria (de anticuerpos), obtenida por infección natural o vacunación, disminuye con el tiempo.
Tanto así que el 31 de mayo de 2021 el Ministerio de Salud (MinSalud), a través de José Alejandro Mojica, infectólogo pediatra de la Subdirección de Enfermedades Transmisibles, hizo referencia a una de esas investigaciones: la adelantada por el Instituto de Inmunología de La Jolla (EE.UU.).
Una de las conclusiones fue que tras superar la infección natural y haber desencadenado la respuesta inmune, algunos tipos de células y anticuerpos (necesarios para defenderse de la infección) disminuían de forma moderada a los seis u ocho meses de haber tenido síntomas.
Para entonces, Mojica afirmó que “aunque siguen en curso más estudios, lo que se sabe es que esta memoria inmunitaria, tanto celular como humoral (de anticuerpos), generada al infectarse o por ser vacunado, brinda una protección temporal y contribuye de manera importante a evitar la enfermedad por covid leve, grave y a disminuir el impacto en la mortalidad”.
A tres meses de haber sido emitidas estas palabras, las conclusiones no han cambiado. De hecho, es con base en ellas que se ha estudiado la posibilidad de necesitar dosis adicionales.
El panorama actual
El 16 de agosto la farmacéutica Pfizer-BioNTech informó que envió a la U.S. Food and Drug Administration (FDA) los datos que muestran un perfil de seguridad favorable en relación a la tercera dosis de su vacuna, que sugiere administrar entre los seis y 12 meses posteriores al calendario de vacunación primario.
Su decisión de aplicar una dosis adicional (aún se está a la espera de lo que confirmen las demás farmacéuticas) responde fundamentalmente a que se ha identificado que con el paso de los meses hay una disminución en los títulos de anticuerpos. “El criterio para poner dosis adicionales es que los anticuerpos bajan con el tiempo, y calculan que si estos bajan, baja toda la respuesta inmune, pero eso es algo que realmente no se sabe todavía”, explica María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Pontificia Universidad Javeriana.
De hecho, que haya una disminución en la concentración de anticuerpos es normal, “no es nuevo para covid ni para otras enfermedades infecciosas. Después de algún tiempo los anticuerpos disminuyen de forma natural, no hay razón para que permanezcan”, puntualiza Jaime Eduardo Castellanos, director del Instituto de Virología de la Universidad de El Bosque.
La pregunta del millón, continúa (y en torno a la que aún no hay consenso), “es si esa reducción en los títulos de anticuerpos se correlaciona con mayor probabilidad de enfermarse”. El sistema inmune es mucho más complejo y asombroso. No basta con este tipo de mediciones.
Cómo funciona la inmunidad
Cuando usted entra en contacto con un patógeno (virus, bacterias, hongos), su sistema inmune genera una respuesta que se da en doble vía: a nivel humoral (con anticuerpos) y a nivel celular (con linfocitos). Se crean, por ejemplo, células T o citotóxicas (que erradican a las células infectadas) y células B de memoria (que son las que producen anticuerpos).
“En realidad los anticuerpos son el último eslabón de la historia. Con los virus es muy importante, sobre todo, que se activen los linfocitos T citotóxicos, que son los que lo destruyen”, añade Gutiérrez.
Además de estos, están entonces los linfocitos B encargados de defender al organismo durante toda la vida, “en diez o quince años , si se tiene contacto con el mismo virus, son estas células de memoria las que rápidamente se activan para dar respuesta”.
Tener hallazgos en esta vía, mucho más profundos y concretos en relación a cómo están actuando las vacunas contra el covid o la infección natural, requiere adelantar estudios de más tiempo y recursos (ver Para saber más).
“Los anticuerpos se pueden evaluar muy fácilmente, pero evaluar el segundo frente (el celular), que es más importante a mediano y largo plazo, requiere de tiempo, equipos, entrenamiento y unas técnicas más complejas”, cuenta Castellanos.
Así, pese a que el éxito de la respuesta inmune debe analizarse de forma amplia, la medición en la cantidad de anticuerpos se acepta ahora como referencia por el contexto de emergencia global. “Estamos en una pandemia y no conocemos del todo al virus, las decisiones se toman para estar seguros de que no vayan a haber fallas. Las dosis adicionales serían por seguridad, pero es algo que sigue en discusión. Una vacuna extra no hace ningún daño, pero la falta de una sí puede ser muy importante”, señala Gutiérrez.
Además, hay dos factores que también deben tenerse en cuenta. El primero de ellos es lo que ocurre con las personas que tienen un sistema inmune debilitado, y el segundo, la aparición de variantes.
Un sistema inmune débil
El 20 de agosto MinSalud anunció la aprobación de la aplicación de una dosis adicional en el país a personas con inmunodeficiencia o con el sistema inmunológico vulnerable a raíz de tratamientos médicos como quimioterapias, trasplantes de órganos, leucemia, VIH, entre otros.
De acuerdo con Juan Carlos Cataño, médico infectólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, algunos laboratorios especializados, más que medir anticuerpos en general (los reseñados al inicio), han medido los neutralizantes (importantes para destruir al virus), “y lo que han encontrado es que quienes son inmunosuprimidos tienen una respuesta inferior en comparación con la población en general. Con base en eso es que aconsejan una dosis adicional”.
Sin embargo, continúa, esto no es un concepto nuevo. “Está demostrado que ocurre con otras vacunas como la del neuomococo o influenza. En este tipo de pacientes se afecta la inmunidad en todos sus aspectos, por eso en general se tiene más precaución con ellos”, agrega.
Algo similar ocurre con los adultos mayores. El fenómeno se llama inmunosenescencia y consiste en que esta población tiende a tener una respuesta inmune más débil porque su sistema está en un proceso natural de envejecimiento.
“Por eso, cuando a estos pacientes les da una enfermedad severa y se recuperan, tienden a quedar con defensas de menor calidad y cantidad que las que se presentan en una persona saludable y joven”, señala Cataño. En ese sentido, podría ser igualmente probable asignarles dosis adicionales, esto según lo vayan determinando los estudios y farmacéuticas.
Las variantes
Piense un momento en las vacunas que recibió cuando estaba pequeño: sarampión, polio, varicela... A pesar del paso del tiempo siguen protegiéndolo. “En términos generales una buena vacuna garantiza que la inmunidad sea para siempre”, afirma Gutiérrez.
Sin embargo, también es cierto que algunas de ellas necesitan un refuerzo en condiciones específicas, por ejemplo, la de tétanos en mujeres gestantes o la de fiebre amarilla cada 10 años si se está en un lugar de riesgo.
A la fecha, uno de los paralelos más frecuentes que se han hecho ha sido en relación a lo que ocurre con el virus de la influenza y su vacuna, que debe ser actualizada y aplicada anualmente debido a que es estacional (aparece en determinadas épocas, sobre todo en invierno) y muta con facilidad.
“De acuerdo con la evidencia sobre el comportamiento del virus y la respuesta a las vacunas, se puede pensar que ocurrirá algo similar que con el virus de la influenza: continuará circulando en la comunidad, con mutaciones y variantes, y se podrían requerir refuerzos con una periodicidad que aún no se ha establecido”, expresa Carlos Enrique Trillos, médico epidemiólogo y docente de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario.
No obstante, a la fecha, a pesar de que el virus ha mutado y se tienen cuatro variantes de preocupación y cinco de interés, las vacunas basadas en el virus inicial (el identificado en Wuhan) siguen siendo efectivas.
“Con las vacunas ha ocurrido un fenómeno que se llama reacción cruzada, que quiere decir que logran proteger contra las variantes porque son muy parecidas. Sabemos que la gente no va a morir porque siguen protegiendo contra enfermedad grave, pero sí podrían enfermarse y presentar síntomas”, complementa Gutiérrez.
Las vacunas son efectivas
El control de la pandemia podrá lograrse en la medida en que la mayoría de la población esté vacunada y se corten las cadenas de transmisión a través, también, de las medidas de autocuidado.
“Las vacunas están haciendo lo que prometieron: evitar en un gran porcentaje que una persona se enferme gravemente y muera”, señala Castellanos.
Según el reporte más reciente de MinSalud (1 de septiembre), el 79 % de las personas que están internadas en Cuidados Intensivos por covid-19 en el país no se encontraban vacunadas. Así mismo, la ocupación de camas en las unidades continúa disminuyendo progresivamente.
“Las vacunas están protegiendo a la población, especialmente de hospitalizaciones, complicaciones y la muerte. La respuesta celular aún está en estudio y por eso se evalúa la opción de dosis de refuerzo: con el fin de incrementar la capacidad de respuesta del sistema inmune, lo que no significa que las vacunas no estén funcionando”, puntualiza Trillos.
Por lo pronto, continúa Castellanos, se sigue planteando la posibilidad de combinar vacunas o ampliar el espectro de las mismas, de manera que se vayan adaptando a las variantes. Sin embargo, añade que en un futuro se esperaría que estas dejen de surgir, “ahora estamos en una ‘explosión’ de casos, pero en la medida en que disminuya el número de personas infectadas, disminuye la probabilidad de que aparezcan variantes”.
Finalmente, afirmar que las dosis adicionales serán necesarias en toda la población “sigue siendo prematuro”, según Cataño. “El tiempo lo dirá, por ahora solo se recomienda en los pacientes con inmunosupresión”. Además, añade Castellanos, “en el país lo importante ahora es seguir poniendo primeras y segundas dosis”, de hecho la Asociación Colombiana de Infectología ha recomendado aplazar las segundas para aumentar la cobertura en primeras, “porque aunque no protegen full (completar el esquema es fundamental), protegen un poco de enfermedad grave y eso en salud pública es deseable”.