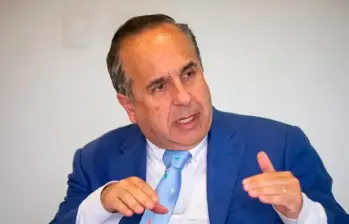Preguntarse de dónde viene la vida que hay en el planeta es también indagar en la historia de las estrellas. El Sol, la fuente principal de energía de la Tierra, es una de ellas. Está formada en un 90 % de átomos de hidrógeno, que es el elemento químico más abundante en la Vía Láctea. Sin embargo, las razones por las que existe siguen siendo una pregunta para la astronomía: ¿cómo es que ese gas de hidrógeno se convierte en estrellas?, ¿hace cuánto está ahí?
Las respuestas podrían estar en “Magdalena”. No en el río más importante de Colombia ni en el departamento del Caribe colombiano, sino en el mapa de hidrógeno atómico más detallado de la Vía Láctea que fue descrito por primera vez este año en una investigación liderada por el astrofísico colombiano Juan Diego Soler, becario de postdoctorado en el Instituto Max Planck de Astronomía, en Heidelberg (Alemania). Él decidió llamarlo así, en honor al cauce colombiano y a los relatos de Alfredo Molano que leía por esos días.
El hallazgo fue publicado en la revista académica Astronomy & Astrophysics el pasado 9 de septiembre, en un trabajo que contó con la colaboración de 14 instituciones de 6 países y en el que firman 22 investigadores. Ahí sobresale el vallecaucano Andrés Felipe Izquierdo, egresado del programa de Astronomía de la Universidad de Antioquia e investigador en la Universidad de Manchester (ver Para saber más).
La investigación hace parte del programa Thor (The HI/OH/recombination line survey), una serie de observaciones que buscan descubrir la galaxia en ondas de radio, del Instituto donde trabaja Soler. Se propusieron observar la línea de hidrógeno que está en la galaxia y encontraron que hay filamentos de hidrógeno atómico que forman una línea paralela al disco de la Vía Láctea y que tiene un carril de más de 1.500 años luz de longitud. Ese carril se llama ahora Magdalena.
El colombiano que dirigió esta investigación de cuatro años es aficionado a los relatos de la Antártida y estuvo allá en dos ocasiones más de 90 días, en una campaña de investigación, cuando hacía su doctorado en Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Toronto, lo que le dio una medalla al Servicio antártico del Congreso de Estados Unidos. Es físico de la Universidad de los Andes, ha trabajado con la Nasa, ha investigado sobre las estrellas y el universo en España, París; y ahora, desde Alemania, conversó con EL COLOMBIANO sobre lo que encontró en su investigación.
Usted ha definido la Vía Láctea como una papa frita, ¿cómo es eso?
“La Vía Láctea es la galaxia en la que vivimos nosotros. Más allá del sistema solar, más allá de las estrellas más cercanas, hay una agrupación de estrellas muy grandes que llamamos la Vía Láctea y se ve por la noche como una banda de estrellas en el firmamento. No es la única de esas asociaciones de estrellas, pero es en la que vivimos nosotros. Hay otras, por ejemplo, Andrómeda o la Gran Nube de Magallanes. Esas son las otras galaxias, son otras agrupaciones de estrellas, pero la local es la Vía Láctea. Y la describo como una papa frita, porque a primer orden es más como un disco. Por eso se ve como una banda en el cielo, porque nosotros vivimos dentro de la galaxia y la vemos como si fuera una banda de la misma forma que una hormiga podría ver un plato desechable cuando está caminando sobre este. La hormiga ve solamente una banda, que es ese horizonte del plato. Cuando yo hablo de una papa frita es porque ese plato, ese disco, no es perfecto, sino que tiene un poquito de inclinación”.
Hicieron el mapa de hidrógeno atómico más detallado de la Vía Láctea, ¿cómo se ve el hidrógeno en ese estado?
“Hidrógeno atómico suena como muy chusco, ¿no? Pero en últimas es el átomo de hidrógeno solito. No es el átomo de hidrógeno pegado a otro hidrógeno, que sería hidrógeno molecular. El hidrógeno atómico es la materia prima para hacer estrellas. Una estrella como el Sol es la fuente de energía para la Tierra. Y no estoy exagerando cuando digo que es la fuente y energía para la Tierra, porque la mayor parte de las formas de energía que existen en la Tierra, distintas a la energía atómica, son producidas por el Sol. Los patrones de viento son dirigidos por el Sol, la energía solar, evidentemente; los combustibles fósiles corresponden a la captura de energía por plantas, que hace millones de años se descompusieron y produjeron ese sustrato que ahora nosotros extraemos en polvo de carbón, petróleo y gas natural. Entonces el Sol, en últimas, es la fuente de energía para toda la Tierra y el Sol es 90 % átomos de hidrógeno. Nosotros mismos somos 60 % átomos de hidrógeno. Contar la historia de cómo ese hidrógeno se organiza en la galaxia es contar la historia de cómo es que estamos aquí”.
A grandes rasgos, ¿cómo lograron trazar esa historia?
“El hidrógeno cuando está así solito tiene una transición que produce luz en frecuencias de radio. La longitud de onda de esa emisión es 21 centímetros. Ese tipo de luz no se puede observar con los ojos, obviamente, se observa a través de antenas que parecen las parabólicas que existieron en alguna época, pero estas antenas son mucho más grandes y tienen mayor resolución. Para nosotros producir esas imágenes, a tan alta resolución, estamos combinando tres telescopios. Uno que tiene 100 metros de diámetro. Es el telescopio de Weinberg, que está en West Virginia, en los Estados Unidos. Otro arreglo de antenas muy grande que queda en Socorro, Nuevo México (EE.UU.) Ese telescopio aparece en la película Contacto con Jodie Foster, como esas antenas que estaba apuntando para observar señales interplanetarias. Bueno, nosotros las usamos para observar la emisión del hidrógeno atómico, y son 27 antenas que en conjunto forman un plato mucho más grande que se puede hacer con un objeto monolítico; con un plato como de antenas. Entonces, en lugar de hacer un plato entero, se hace un patrón de antenas que reproduzca lo que se podría observar con un telescopio muy grande”.
¿Y cómo fue el proceso para nombrar ese carril antiguo que encontraron “Magdalena”?
“Lo que nosotros hicimos con esas observaciones en radiotelescopio fue hacer un mapa del hidrógeno atómico hacia la galaxia. Por tener tan alta resolución nosotros podíamos describir cómo está organizado ese hidrógeno atómico. Esas no son observaciones que uno se pueda sentar a mirar con toda tranquilidad. Si uno pasara un segundo en los fotogramas de las imágenes que tomamos, me tomaría ocho horas pasar sobre todos los datos. Es decir, no es algo que se pueda observar simplemente a ojo. Y si se hace a ojo sería imposible repetirlo. Es muy complicado. Entonces nosotros utilizamos un algoritmo que lo que hace es buscar estructuras alumbradas, eso que llamamos filamentos. Lo que descubrimos es que el hidrógeno atómico está organizado en nubes que tienen esa forma filamentaria, es decir, como si fuera una tela que se está rasgando. Encontramos una estructura muy larga, de 1.500 años luz. Eso es bastante y es bien larga, como si fuera una culebra de gas de hidrógeno que tiene suficiente hidrógeno para formar decenas de miles de soles. Por eso es que es importante y por eso fue que decidí llamarla “Magdalena”. Esperamos que haya más, entonces esperamos que haya un filamento Cauca, un filamento Atrato... Este en particular está en una zona bastante despejada. No sabemos cómo se formó porque está en una zona de la galaxia en la que no hay la misma dirección de esa “papa frita”. Es un misterio. Y cuando se nombran objetos astronómicos, es una decisión que alguien tiene que tomar con bastante conciencia porque es un nombre que se va a repetir y se va a integrar en la literatura, y eventualmente la Asociación Astronómica Internacional va a decidir si ese es el nombre. Entonces yo le puse Magdalena por el Río Magdalena, por el libro de Wade Davis, “El río”, que estuve leyendo el año pasado. También por los relatos de Alfredo Molano, en los que el río Magdalena tiene un papel protagonista en la historia de Colombia”.
¿Qué sigue en la investigación y por qué es importante?
“La pregunta grande que estoy intentando responder a través de esas observaciones del hidrógeno atómico es cómo se forman estrellas como el Sol, cómo se pasa de lo que no existe en forma gaseosa a su luz, cómo se acumula, cómo se produce, ¿a partir de cuáles nubes de hidrógeno se pueden formar estrellas? Esa es la pregunta que nosotros estamos tratando de responder. En últimas, esa no es más que un apéndice de la pregunta más grande: ¿cómo llegamos aquí?, ¿cómo se forma un planeta como el nuestro?, ¿cómo se forman estrellas como el Sol? La pregunta más difícil de responder es la frecuencia con la cual se están formando estrellas en la galaxia. Si uno hace un censo de todo el gas que está disponible para estrellas en la galaxia y estima cuánto de ese gas se puede transformar en estrellas, uno podría predecir que se formen unas 100 estrellas como el Sol cada año. Pero las observaciones de estrellas que se están formando nos están diciendo que se forma una estrella como el Sol al año. Es decir, se está formando con eficiencia de 1 %. Es como si en una panadería uno tuviera toda la masa del pan y de 100 panes que arma solo le estuviera saliendo uno del horno. Algo está sucediendo. Y está muy relacionado con la forma en que nosotros entendemos la distribución de ese gas. No es lo mismo si el gas está distribuido en 100 bolitas y sale del horno apenas una o está distribuido de otra forma, que a lo mejor tiene influencia de la dinámica de todo lo que está sucediendo en la galaxia. La galaxia está rotando, tiene brazos en espiral. Las estrellas nuevas cuando nacen disocian moléculas y evacúan un montón de gas que tienen a su alrededor. Entonces es una pregunta que es un poquito más complicada. Y eso es lo que estamos intentando responder con este mapa y con otros nuevos que estamos intentando hacer”.
1.500
años luz de longitud tiene el carril descrito en la investigación y llamado “Magdalena”.