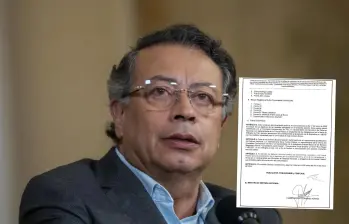La lápida de mármol negro está en la última fila, debajo de las de varias decenas de muertos apilados en esa que es su última morada. Tiene inscritos dos nombres, ambos de mujeres, de una madre y su hija. A la primera, Mariana Benvenuta Arboleda Arroyo de Mosquera, la alcanzó la muerte el 27 de octubre de 1869, “desgraciada” diría ella misma según manuscritos que quedaron para la historia, por el fracaso de un matrimonio cargado de infidelidades de su esposo en una época en la que predominaban prejuicios, linajes y exclusiones sociales. Estuvo casada con el general Tomás Cipriano de Mosquera, presidente de Colombia cuatro veces durante el siglo XIX y padre de la otra mujer cuyos restos reposan en esa pequeña bóveda, Amalia Mosquera de Herrán, fallecida el 31 de octubre de 1904. También ella fue la esposa de un militar y presidente de la república, Pedro Alcántara Herrán.
Los restos de ambas yacen tras esa lápida en la emblemática y siempre concurrida iglesia de San José, en la Avenida Oriental, que alberga a dos costados de su entrada osarios incluso de antes de 1900, de una época en la que enterrar a los muertos en las parroquias era común. Pero allí hay algunos con fechas anteriores a la construcción del templo, lo que sugiere que fueron trasladados desde otros más antiguos como los de San Lorenzo o San Francisco.
—Aquí están enterradas dos primeras damas de la nación— dice Ramón Pineda, periodista y docente universitario que se ideó un recorrido que justo arranca en esta iglesia y que llamó “Que en paz descansen. El centro de la memoria”, para el que se articuló con La Pascasia. Es una reivindicación a la muerte, a muertes que han marcado la historia de la comuna 10, La Candelaria, por donde cada día confluye más de un millón de personas y que tiene dinámicas casi imposibles de comparar con otras zonas de la ciudad.
—Porque no todos los muertos son muertos por la violencia. Entonces, claro, la gente dice que el centro tan jodido, tan peligroso, pero es que es casi una ciudad, es la comuna por la que más se moviliza gente, mientras más gente hay más problemas, ¿no?— agrega parado frente a otro ícono de la iglesia de San José, el Jesús de la Buena Esperanza.
Le puede interesar: Liderazgos que hacen palpitar el corazón de Medellín
Allí permanece el personaje inamovible, siempre con devotos elevando una plegaria, rodeado de placas con agradecimientos de quienes han implorado un milagro cuando parece no haber salida ante la desgracia. “Oh, Jesús mío nazareno, brazo fuerte y protector mío, no me abandones en tan apurado tránsito, padre mío, protégeme y ampara esta alma abatida y desesperada”. ¿Cuántas veces no habrá escuchado las súplicas ante una muerte que se avecina?
En honor a la memoria
Los recorridos en memoria de los muertos del centro comienzan en ese punto, pero continúan por lo menos por otros doce que están atravesados por historias ya olvidadas, algunas desconocidas, otras muy famosas, todas sobre un último instante que llegó casi siempre de forma inesperada.
La muy recordada bomba del 10 de junio de 1995 en el monumento El Pájaro del maestro Fernando Botero, en todo el Parque de San Antonio, también sobre la Oriental y que dejó 23 muertos, es otra de las historias que recuerda Ramón en esta ruta, justo frente a la escultura original, que deja a la vista las cicatrices de la explosión.
Asimismo, habla del carro bomba que, el 16 de enero de 2003, un integrante de las extintas Farc dejó en el parqueadero del centro comercial El Cid, para atentar contra el edificio de la Fiscalía, en Palacé con Caracas, que dejó casi treinta heridos y cinco personas muertas, entre ellas al niño Kevin Giraldo, que estaba con su madre, aseadora del centro comercial.
Pero hay otra explosión menos fijada en la memoria colectiva a la que el guía lleva a los asistentes. En la Plazuela San Ignacio, uno de los lugares con mayor apropiación cultural en el centro, también pusieron una bomba, al lado del Paraninfo de la Universidad de Antioquia, cuna de la Alma Mater. En la noche del 21 de mayo de 2004, no eran ni las 9:00, el aturdimiento llegó de la nada y causó caos entre transeúntes, jóvenes que salían de estudiar, ciudadanos que esperaban el bus o que trabajaban por el lugar, cuando todavía el tranvía no cruzaba por Ayacucho. Los recortes de prensa de la época hablan de importantes daños a la estructura patrimonial; de cuatro personas muertas, entre ellas un vendedor ambulante; y de una veintena de heridas, algunas con amputaciones.
—Teniendo poder, yo les pondría una plaquita a ese vendedor y a los otros muertos aquí. A mí me parece que esas marcas son importantes para que la gente no olvide, como ejercicios de memoria, no es apología a la violencia ni nada, sino un acto total de reconocimiento a una víctima— reflexiona Ramón frente a comerciantes, vigilantes, estudiantes, trabajadores, ciudadanos que siguen habitando o transitando esta zona de la ciudad, muchos de quienes tal vez no sepan lo que allí pasó.
Una parada más del recorrido, a una cuadra del Parque de Berrío, es el edificio que albergó al hotel El Continental y, antes, a la famosa librería del mismo nombre. Justo a la entrada, siendo ya hotel, el 14 de agosto de 2009, fue asesinado Argemiro Salazar, dueño del lugar y conocido como el “zar del chance”, quien además, como era sabido según relatos y notas de la época, tenía negocios famosos de estriptis. Allí, en medio del bullicio cotidiano de vendedores ambulantes, buses y carros, transeúntes y negocios, Ramón habla del gusto obsesivo de Argemiro por el aguacate, de su decisión de andar por ahí sin escolta, del momento en el que lo mataron a tiros, del sauna que quedaba en el último piso de la edificación, de los negocios que ha habido a lo largo de los años en ese lugar, ahora convertido por la Alcaldía de Medellín en un dormitorio social para adultos mayores en condición de calle.
La muerte en teatros y parques
El pasaje Junín es un punto más de la ruta. Allí, donde hoy está un local del almacén Tennis, se inauguró, el 17 de octubre de 1934, el Teatro Alcázar, sede del acontecimiento social que significaba en esa época ir a cine, pero que tuvo una vida efímera. El 28 de enero de 1935, durante el estreno en Medellín de la película Bolero, un techo se desplomó, mató a 12 personas y dejó casi 40 heridos. En este punto, Ramón trae a colación detalles del hecho descritos en libros como La aventura del cine en Medellín, de Pilar Duque, que retrata el caos que se vivió dentro y fuera del teatro, que después de la tragedia quebró y quedó abandonado hasta que don Gonzalo Mejía lo compró para construir otro emblemático teatro de la ciudad, el reconocido María Victoria.
Aunque no forman parte de este recorrido, sino de otro sobre cine, el guía aprovecha para relatar otras muertes en teatros del centro.
—Es curioso, porque el cine ha dejado varios muertos. El primero de octubre de 1912 en el Circo España, que quedaba en Girardot, entre Caracas y Perú, en el estreno de una película sobre Jesucristo, fue tanta la gente, que hubo una avalancha de personas para entrar y una señora murió pisoteada. Y en Carabobo con La Paz hubo otro, El Apolo, que no alcanzó a llegar a teatro porque cuando lo estaban construyendo se derrumbó, dejó 15 muertos, casi todos obreros, y 26 heridos— cuenta camino a la siguiente parada.
Lea también: “Juniniar”, el verbo que ya no se puede conjugar los domingos en Medellín
Es en la famosa calle Barbacoas con Bolivia, donde queda el edificio en el que ocurrió la masacre de la Juco, de la Juventud Comunista, el 24 de noviembre de 1987, cuando hombres armados entraron al lugar, sede de la organización política, y asesinaron a seis jóvenes a quemarropa. Hoy en el primer piso, como es común en esta zona de pensiones, funciona un negocio de imágenes religiosas. Mientras Ramón mira a una mujer que limpia algunas de ellas, rememora que fue el mismo año de otros homicidios que conmocionaron a la ciudad, que incluye en este recorrido: los de Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur.
—Llegaron unos hombres encapuchados y mataron a los que estaban, mataron a seis jóvenes. Y acabo de darme cuenta, eso no estaba hace una semana, de que hay un cartel que rememora el hecho en la fachada, que es lo que yo digo que debería estar en todas partes— apunta el guía desde esa que también fue la conocida calle del Bronx de Medellín.
A pocos metros, el recorrido aterriza en el Parque Bolívar, donde se erige la imponente Catedral Metropolitana y se vive la cotidianidad de vendedores ambulantes, borrachos, dogadictos, habitantes de calle, turistas, negocios varios, transeúntes que convergen y comparten espacios así todos estén allí por razones distintas. Es un parque que ha visto morir a muchos. De varios de ellos habla Ramón, aunque la que le interesa resaltar sea una muerte sobre todas las demás.
Además puede leer: Moñona de Minculturas: recuperó Casa Zea en Medellín y materializó la biblioteca popular Betsabé Espinal
Antes de entrar en detalle de esa, cuenta que en una de las puertas frontales de la catedral, resguardándose de un aguacero, murió un artista callejero conocido como Pavarotti; recuerda el día, hace solo dos años, en que un motociclista chocó contra el monumento al Libertador Simón Bolívar, ahí en pleno centro del parque; o cuando un hombre reconocido por vivir borracho en el lugar un día se acostó en el césped y no despertó más. Pero el epicentro del recorrido en este parque es la muerte de Natalia, una mujer trans que se sentó por casi tres décadas en una de las banquitas a vender dulces y tintos. El 15 de mayo de 2017, pidió que le cuidaran el negocio y se paró a los baños públicos, en medio de un aguacero. Cuando salía cayó al suelo fulminada por un infarto. Ese día falleció la “primera dama del Parque Bolívar”, porque así la conocían todos, así se nombraba ella.
A su memoria rinde homenaje este recorrido, que resalta otros puntos y hechos como los suicidas del Palacio Nacional; la sala de velación Villanueva, que Ramón ve como una especie de “centro comercial para los muertos”; la masacre en el bar El Viejo Baúl; el edificio Fabricato, donde asesinaron a Ana Agudelo en el conocido crimen de Posadita; o la sede de Adida, donde mataron a Héctor Abad Gómez.
Este recorrido, que nació como un ejercicio universitario de Ramón antes de la pandemia, no está pensado para turistas, excepto aquellos que tienen una mirada distinta sobre Medellín, que quieren verla desde un punto distinto al del estigma del narcotráfico. Pero es más que todo para ciudadanos que buscan resignificar el centro, porque no solo es visitar edificios y parques o escuchar sobre muertos, es además la excusa de cuatro horas para mecatear en negocios y chuzos improvisados, para reírse, para apreciar las dinámicas que cambian de una calle a otra, porque en todas se camuflan historias que siempre tendrán a alguien que las quiera contar.