El Bicentenario, un compromiso desde lo justo
En 1819 se consolidó el proceso de construcción de un objetivo colectivo de nación, de una sociedad unida en lo fundamental, que buscaba establecer la libertad y el orden en el territorio al cual pertenecías su sangre y sus ilusiones.
Ha sido la historia de la creación de un destino inspirado en la visión libertadora. Se ha tratado de un proceso evolutivo que merece continuidad en la formación del Estado y que debe ser exigido por los ciudadanos que vibran, y no delegan su protagonismo en la defensa y formación de una sociedad con valores. Que demanda de sus líderes y gobiernos compromiso con el desarrollo de una nación acorde con estos objetivos, que cierra la puerta a populismos oportunistas y egoístas de todo tipo, que distraen la meta de consolidar una democracia sostenible.
Hoy debemos honrar este compromiso de 200 años centrando las emociones y las ideas para trabajar con conciencia en el rol de ciudadanos y electores que estamos determinando el camino de esta Colombia llena de retos y oportunidades. Por eso, desde EL COLOMBIANO, queremos facilitar una conversación coherente, y un debate respetuoso, argumentado en el contexto de la celebración del Bicentenario, para que no olvidemos quiénes somos y debemos ser en el sentido justo y ético de los humanos.
Con esta reflexión, les presentamos una serie periodística sobre la independencia de Colombia, nuestra Nación.
Martha Ortiz. Directora de EL COLOMBIANO.

Reflexión final 200 años después
Mirar en el proceso militar y político de la Independencia el hito de la Batalla de Boyacá, del 7 de agosto de 1819, significa partir de la apreciación del acontecimiento y su contexto para a continuación observar su rememoración. Esta batalla se produjo dentro de una larga guerra que correspondió a dos dinámicas históricas, propias de esos comienzos del siglo XIX: la prolongada crisis de un sistema político decadente –la monarquía española– y la formación igualmente lenta de un proceso republicano cuyos promotores requirieron hacer la guerra. Finalmente, derrotaron a su enemigo no sólo por perder batallas, sino también porque en la misma España ocurrió una transformación republicana que favoreció a los ejércitos rebeldes en América.
El Bicentenario, una tarea inconclusa para Colombia dos siglos después
Los festejos patrios, como se denominaban en el lenguaje decimonónico, conducen casi fatalmente a una visión candorosa que, por lo irreal, impide ver la parte vacía del vaso. El rigor histórico, si de algo puede servir, debería permitir hacer un balance que muestre, más allá de los obvios avances que la civilización material ha impuesto, la verdadera situación de un país que no ha sabido, y tal vez no ha querido, salir del Aurea Mediocritas (punto medio entre los extremos).


Independencia, mirada a un proceso
“Santafereños: si dejais perder estos momentos de efervescencia y calor, si dejais escapar esta ocasión única y febril, antes de doce horas sereis tratados como sediciosos; ved los grillos, los calabozos y las cadenas que os esperan” (José Acevedo y Gómez, 1810). Esta frase, recordada por la historiografía patriótica en letras de bronce, marcó un buen número de generaciones de colombianos, aquellos que fuimos formados desde la premisa de culto al héroe que sacrificó su vida por la patria en las gestas independentistas. Ella nos remite a una coyuntura crítica para la Corona española y para sus colonias en América.
Visión militar, política y diplomática
Los aires de libertad generados por la revolución francesa y la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano llegaron a Iberoamérica, donde Pedro Fermín de Vargas y Antonio Nariño fueron precursores del ideario francés. Se avecinaba el tiempo de los Libertadores. Fue una labor titánica convencer, acaudillar y conducir hacia los campos de batalla a soldados bisoños frente a las tropas españolas veteranas, para lo cual los nuestros requerían de cooperación económica y militar en sus acciones libertarias.


Economía neogranadina y la apuesta de 1819
Cuando las tropas de Simón Bolívar entraron victoriosas a Santafé, en 1819, pocos se imaginaban que la joven unión de Nueva Granada y Venezuela lograría llevar los estandartes republicanos hasta el corazón del imperio español en los Andes peruanos y bolivianos. Los historiadores del periodo colonial, acostumbrados a proponer que la economía neogranadina era marginal en el contexto del imperio español, no han ofrecido una respuesta a esta aparente paradoja del cómo, materialmente, esa economía logró mantener una red bélica que acometió una empresa que por algunos momentos pareció quijotesca. No fue fácil. Aún los colombianos sienten las resonancias de eventos lejanos.
¿Fiestas patrias?
Desde el inicio de la república, en 1819, luego de la batalla de Boyacá, las clases dirigentes del país organizaron celebraciones que daban cuenta del cambio de orden social y político que ellas imaginaban había tenido lugar. Crearon un nuevo calendario para celebrar triunfos militares, natalicios y aniversarios que buscaban legitimar el nuevo orden ante un panorama de caos e incertidumbre. Tedeums, fiestas populares y procesiones, iluminación de los pueblos, bailes, juegos pirotécnicos, corridas de toros y carros alegóricos fueron algunas de las actividades más comunes durante las celebraciones, con el fin de invocar en los espectadores la veneración a la nueva “Nación.”
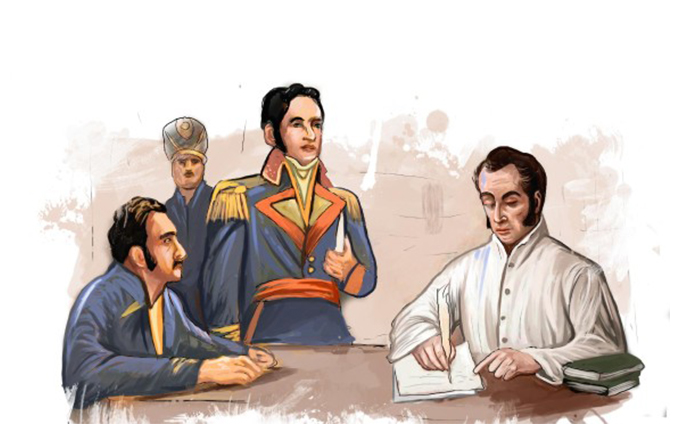

Sanidad militar en la ruta libertadora
Durante la campaña libertadora de 1819, se marcó la influencia de dos corrientes médicas: la francesa, basada en la relación paciente-medico, practicada en los ejércitos del rey, y la inglesa, entre los patriotas; ambas con aportes de la medicina clásica hipocrática y galena. Pero no sólo estos últimos ejercieron su profesión, también los prácticos locales usando remedios naturales de los Llanos y de los pueblos de Boyacá. La sanidad militar es un componente base de todo ejército, porque no solo permite mantener el número de tropas de la organización, sino que, además, es la esperanza de vida del combatiente, bajas que pueden marcar la diferencia en la victoria.
Dos visiones de gobierno desde la Independencia
La Nueva Granada nunca formó una unidad económica, administrativa o cultural. Los españoles encontraron centenares de culturas indígenas, con idiomas distintos y economías casi autosuficientes. Convivían las culturas del maíz, de la papa y de la yuca, y nada se parecía a los imperios de Perú o México, unidos por caminos, autoridad y comercio. Y los conquistadores siguieron el patrón preexistente: fundaron ciudades en las regiones de la costa o del interior, pero sin grandes vínculos entre ellas.

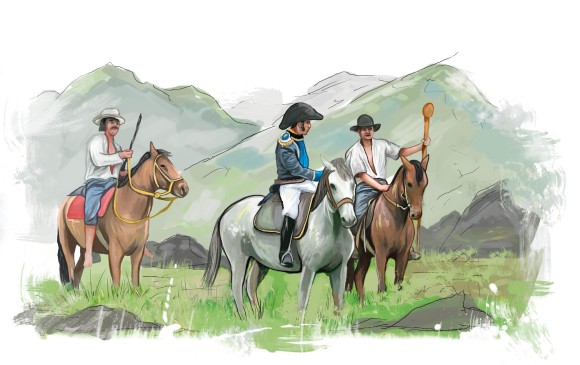
La campaña libertadora
Las insurrecciones étnicas no hacen parte de la independencia, ni la revuelta comunera, pero sí fue la demostración que se podían levantar más de 20.000 personas con toda su logística. La primera expedición independentista fue la de Francisco de Miranda, que tuvo apoyo de Anne Alexandre Sabés (Petión) en Haití, sin obtener resultados positivos. Luego vino la Revolución de Quito, en 1809, donde fue líder Juan de Dios Morales, de Rionegro, Antioquia, pero fue reprimida.
Batalla en el campo de Boyacá
Luego de la Batalla del Pantano de Vargas el 25 de julio, donde se quebró el espíritu de la Tercera División realista en el reino de la Nueva Granada, es necesario romper cinco mitos que flotan en el aire sobre el desconocimiento del teatro de operaciones del 7 de agosto de 1819, que hacen parte de una larga investigación en curso: primero, la batalla no fue en el puente del río Boyacá o Teatinos, que vemos hoy; segundo, el combate principal tampoco fue en puente viejo, aguas abajo del actual; tercero, no fue un solo combate, sino cuatro escenarios y cinco acciones; cuarto, las “piedras de Barreiro”, no son el sitio donde Pedro Pascasio Martínez y el “negro José” capturaron a José María Barreiro; y quinto, no fue la libertad de la Nueva Granada el 7 de agosto de 1919.


Federalismo y Centralismo
Los primeros partidos políticos de la humanidad fueron el Liberal y el Conservador de Inglaterra, que hunden sus raíces en el siglo XVII, sin que pueda precisarse una fecha exacta y un fundador preciso; luego vino el Demócrata de los Estados Unidos fundado por Thomas Jefferson en 1792; solo éstos existían antes de nuestra emancipación. Los partidos políticos son propios de las democracias. Donde el gobierno es absoluto, autocrático o comunista, se impone el pensamiento único y nadie tiene la potestad de cuestionar las órdenes del sátrapa de turno.