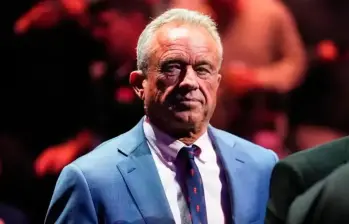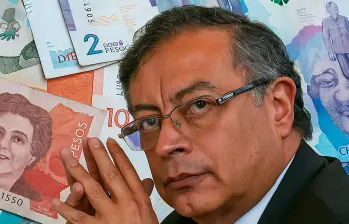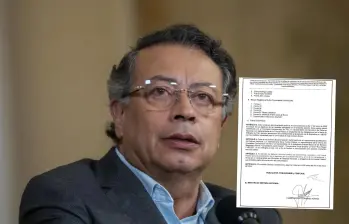En el clóset de Violeta Gómez hay prendas básicas que puede usar un hombre o una mujer. Hay un par de jeans, chaquetas anchas, overoles y sacos. A un lado se ven faldas, sudaderas y kimonos. Abajo hay zapatos con plataformas, tacones y tenis deportivos. Es el clóset de una mujer trans no binaria y abrirlo es descubrir una parte de su mundo.
Esta escritora bogotana, de 28 años, define su estilo de vestir como particular, alternativo e irreverente. Aunque su color favorito es el negro, le da oportunidad a prendas coloridas y con siluetas atrevidas, porque así es ella.
“La decisión sobre lo que me quiero poner tiene que ver mucho con la relación propia con el cuerpo y la percepción, hay días que me siento más cómoda mostrándome mucho más femenina y otros en los que me quiero mostrar más andrógina”, dice.
Precisamente, cuando va a un lugar a comprar ropa busca comodidad sin importar en qué sección de la tienda está colgada esa prenda que la cautivó. Violeta ve la moda como algo que fluye a través de la historia y permite “expresarnos de una manera diferente”.
Punto de partida
William Cruz Bermeo, docente de la UPB, aclara que lo que se conoce como “moda sin género” es una preocupación de la industria y un sector de la población que desde hace varias décadas viene buscando una manera menos rígida de encontrar ropa para ponerse, que no esté dividida por géneros y parta más bien de los gustos personales.
Explica que los primeros acercamientos se dieron en los años 70 cuando se le llamó unisex: era un tipo de ropa que la podían compartir tanto hombres como mujeres independiente de su sexualidad. “No estaba atravesado por los discursos actuales, es decir, lo no binario, el no identificarse con lo masculino ni lo femenino, se asumía una posición neutral”.
Agrega que durante el auge de los movimientos feministas de la época, las mujeres fueron las primeras en dar ese paso hacia una ropa con un género indeterminado, un fenómeno que finalmente interpreta Yves Saint Laurent, el diseñador francés que logró llevar al guardarropa femenino la comodidad en el vestir de lo masculino: los pantalones, las camisas, los trajes, la sastrería en general.
En los 90 ocurre otro periodo clave en la transformación del vestuario. “Se actualizan los discursos de la identidad que buscan que las personas se sientan cómodas con lo que eligen para ponerse”. Se comienza a hablar de androginia, un término utilizado para referirse a que la ropa puede ser concebida sin pensar necesariamente en masculino o femenino.
Entonces aparecen Vivienne Westwood, quien hizo colecciones en las que incluyó hombres con faldas, Jean Paul Gaultier que fue esencial desde el punto de vista de la alta costura y lo conceptual, y la marca Calvin Klein que le apostó a lo comercial desde la moda americana.
“Todo esto permitió descubrir prendas mucho más holgadas o menos entalladas que de alguna manera correspondían a esa filosofía de lo andrógino. De hecho muchas campañas que se hicieron en ese entonces mostraban modelos que no se sabía quién era hombre y quién mujer”, señala el docente.
“Lo que vimos fue una declaración muy sintonizada con las libertades que tanto se trabajan hoy en día, ese representarse y mostrarse como realmente se quiere, tratando de mover un poco los códigos”.