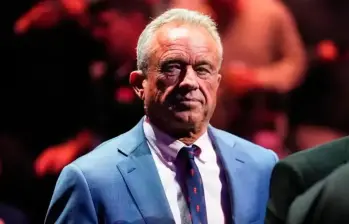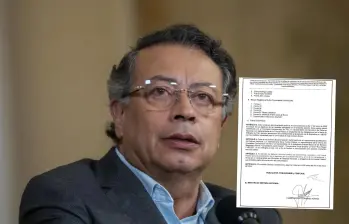Uno de los asuntos más antiguos de la literatura es el juicio que los hijos les hacen a los padres. Unos los lanzan a los leños ardientes de la hoguera mientras otros les ciñen en la frente la diadema de la santidad. Para el artista el trabajo de reconstruir la vida de los progenitores es también un camino para descubrir las claves de su identidad, para entender en parte las razones de porqué se es como se es. Desde el Antiguo y el Nuevo Testamento —que describen a Dios con los rasgos de un padre con problemas de ira, en el primero, o con una bondad extrema, en el otro—, pasando por Carta al padre, de Franz Kafka; por La invención de la soledad, de Paul Auster; por Gabo y Mercedes, una despedida, de Rodrigo García; por Aftersun, de Charlotte Wells, el examen de las relaciones filiales ha ocupado un lugar central en el quehacer artístico.
Ahora llega al mercado editorial el nuevo libro del mexicano Juan Villoro, uno de los autores latinoamericanos con mayor audiencia dentro y fuera del continente. La figura del mundo retrata la personalidad de Luis Villoro, un intelectual español asilado en México que consiguió tener influencia en las discusiones públicas de ese país al combinar la academia con la militancia. Miembro de la Academia mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional, Luis fue uno de los asesores del Ezln, el movimiento insurgente que desde las selvas de Chiapas renovó —o al menos lo intentó— el lenguaje de la izquierda latinoamericana.
EL COLOMBIANO conversó con Juan Villoro mientras estaba en Europa, en medio de la gira promocional de su reciente obra.
¿Cómo fue este proceso de ir descubriendo esas facetas de su padre en la medida que iba escribiendo e investigando para el libro?
“Todos tenemos una cierta noción de quiénes son nuestros padres y nos acostumbramos a verlos de acuerdo con lo que nos dice el resto de la familia. Sin embargo, al cabo de los años, descubrimos que cada uno de los hermanos tiene un padre diferente, es decir que cada quien ha construido mentalmente una figura a partir de sus anhelos, sus rencores, sus amores y ha decidido que su padre es de cierto modo. Mi libro La figura del mundo es un intento de descubrir a una persona con la que conviví mucho, que tuvo una figura pública, pero que en cierta forma me resultó enigmática.
En el libro procuro llegar a ciertas claves de su conducta, que me hacen ver cuál fue el sentido profundo de sus actos. Entonces es un proceso de indagación del padre, pero también de autoconocimiento. Con los años vamos tratando de profundizar en nosotros a partir de la idea que tenemos de nuestros padres, esto es válido para cualquier familia y cualquier circunstancia y me pareció esencial ejercerlo en el caso de mi padre. No solo por la relevancia que tenía para mí sino también para exponer el significado social y cultural que había tenido para mi país”.
El libro es una especie de puente entre la historial de su padre y la historia del México de buena parte del siglo XX...
“Él fue una figura pública bastante conocida, sobre todo en ámbitos universitarios. Además participó en muchas iniciativas de la izquierda mexicana para formar nuevos partidos políticos, formó parte del movimiento estudiantil de 1968 que fue salvajemente reprimido en la plaza de Tlatelolco y no dejó de pensar en una izquierda democrática, autocrítica, moderna que pudiera algún día gobernar México. Terminó sus días convertido en asesor del levantamiento zapatista y de los pueblos originarios.
Fue una persona muy volcada a la transformación del país. Muchos filósofos han imaginado maneras de redefinir el mundo, pero no todos se han implicado en la tarea de cambiarlo y él procuró también tener un papel de activista. Él es una figura conocida en México y quise narrar su trayectoria desde la perspectiva familiar que me daba a mí el haberlo conocido de primera mano, aunque siempre a la distancia. Mi padre fue más un hombre de ideas que de afectos, entonces tenía siempre cierto aspecto enigmático, reservado, que no brindaba a los demás. Investigar a mi padre es también un acto de cercanía, de procurar comprender quién fue esta persona cuya vida intelectual fue más apasionante e intensa que su vida familiar”.
Le puede interesar: “No hay feminismo, hay posfeminismo”: Agustín Laje, el escritor que llamó “camaleón” a Roy Barreras y “mononeuronal” a Francia Márquez
En los últimos años se ha ido transformando el papel de los intelectuales públicos...
“Vivimos en una época muy distinta a la de los grandes intelectuales públicos tanto de lugares como Francia, donde han sido muy importantes, o América Latina. Hoy en día la posibilidad de interlocución del intelectual con la sociedad es muy reducida, entre otras cosas porque las tribunas fundamentales de los intelectuales para ejercer su pensamiento crítico fueron los periódicos y los periódicos se encuentran en un proceso casi de extinción. La importancia que tienen en la era de TikTok y Netflix es muy limitada. Por otra parte la sociedad en su conjunto es rehén de tentaciones que provienen de las redes digitales y de los algoritmos. La sociedad no está atenta a los faros de la inteligencia que pueden venir del pensamiento intelectual.
Vivimos un momento complejo porque los seres humanos se han convertido en mercancías, no hay nada más valioso que los datos personales con los que trafican las plataformas digitales y en ese contexto la idea del pensamiento libre, complejo, es difícil de expresar. Hoy en día entre los populismos políticos que abaratan el discurso y la tecnología que hace lo mismo, la función del intelectual ha quedado acorralada, pero no creo que se deba deponer el interés por el pensamiento complejo.
El libro que yo escribí sobre mi padre es justamente una defensa de la necesidad de entender la realidad con todas sus aristas y de no simplificar las discusiones, es un llamado a ver la fuerza vital que puede tener el pensamiento aún y cuando en esta época el pensamiento complejo esté casi en desuso”.
Revisitar la historia de su padre le permitió descubrir ciertas cosas de su propia biografía. Por ejemplo, el hecho de que usted descubre que su padre lo llevó a los Juegos Olímpicos del 68, corriendo él un riesgo. También la relación que él tenía con el fútbol...
“Muchas veces pensamos en nuestros padres a partir de las cosas que nos han dicho o de emociones que nos han manifestado y no reparamos tanto en los actos pequeños, muchas veces nimios que hicieron para favorecernos o para estar con nosotros. En mi libro procuré hacer una indagación de ciertas actitudes de mi padre y solo al escribirlo descubrí la importancia que había tenido para mí el hecho de que él me hubiera llevado a los estadios de fútbol cuando se divorció de mi madre. Esto empezó por una razón meramente pragmática: no sabía qué hacer conmigo los domingos y cuando me llevó a un estadio y yo me apasioné por el fútbol, él descubrió una actividad que podía unirnos.
Sin embargo, a lo largo de toda mi infancia pensé que era un gran aficionado al fútbol y que por eso me llevaba a los partidos. Cuando pude ir por mi cuenta a los estadios él me dijo: ‘Ya ve con tus amigos, no es necesario que te acompañe’. Y solo al escribir el libro entendí que ese gesto de renuncia para ir al estadio implicaba que en realidad nunca le había gustado demasiado el fútbol y que había ido ahí no por ser aficionado sino por ser padre, para estar conmigo. No me lo expresó de una manera obvia porque no era una persona de emociones fáciles, pero en la narración de lo que viví con él me quedó claro que había sido un momento de compañía importante.
Lo mismo ocurrió en vísperas de las olimpiadas de 1968, que ocurrieron un par de semanas después de la matanza de Tlatelolco. Mi padre había participado en la coalición de maestros, que era el grupo de profesores que apoyaba el movimiento estudiantil, varios de sus compañeros habían ido a dar a la cárcel y mucha gente le aconsejó que se fuera del país o se escondiera. Recuerdo que estábamos en un entrenamiento de water polo en Ciudad Universitaria, previo a la justa olímpica, y ahí una persona se acercó a decirle: ‘Luis ¿qué haces en la calle? Te van a arrestar’ y él simplemente contestó: ‘Estoy con mi hijo, vamos a ir a las olimpiadas’.
Yo tenía 12 años y a mí me parecía perfectamente natural su conducta, lo único que yo quería era ver cuántos atletas mexicanos podían ganar medallas y cuáles iban a ser las grandes sorpresas deportivas de ese cotejo. No reparé en el peligro que mi padre corría para llevarme a los estadios en un momento en que podía ser arrestado.
Nuevamente ahí él silenció sus reacciones emocionales, no dijo nada pero a la distancia pudo entender que se puso en riesgo, lo cual me parece conmovedor. También creo entrever en su conducta algo curioso y es que quizá él se sentía culpable de no haber sido arrestado porque varios de sus compañeros ya estaban en la cárcel y al exponerse por un lado me brindaba compañía pero por otro le daba oportunidad al gobierno de ponerlo en igualdad con sus compañeros de lucha y llevarlo a la cárcel. Ahí en su alma, que había sido adiestrada por los jesuitas a lo largo de su infancia y su adolescencia, se cruzaban estas ilusiones o tentaciones. Son cosas que solamente se descubren al escribir, es uno de los grandes méritos del trabajo literario: te permite un proceso de exploración de ti mismo”.