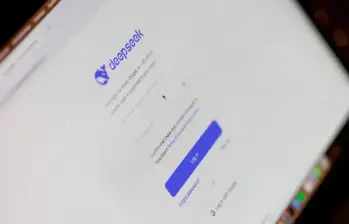Desde hace tres meses, la Marina de Guerra del Perú lidera una operación militar conjunta con la Policía para erradicar cultivos de coca, los cuales, según datos oficiales, superan las 12.000 hectáreas repartidas a los largo de la frontera con Colombia, una línea que se extiende por 1.626 kilómetros.
Los operativos de erradicación se han concentrado en las comunidades de Nueva Esperanza, Urco Miraños, Anguzilla, Iparanga, Puerto Argelia, Yaricaya, Puerto Vélez, Puerto Victoria y El Espejo, y se han vuelto tan tensos que hasta los ranchos de los indígenas han sido quemados por los erradicadores peruanos, como señalan desde las mismas comunidades indígenas.
“Nosotros somos conscientes de que la siembra es ilícita, pero cuestionamos al Gobierno Nacional que desconoce la autonomía de los pueblos originarios sobre usos y costumbres, porque nos han tenido abandonados toda la vida y la erradicación no ha sido consultada, por eso quiero que ustedes vean cómo está conformada una chacra (palabra Kichwa que significa cultivo) del indígena Kichwa, donde hay plátano, yuca, caña y ahí en medio está la coca”, explicó Jaime Conde Chiguango.
Tras la llegada de las intervenciones y los erradicadores, los indígenas de los pueblos Kichwa y Secoya, ubicados a orillas del río Putumayo, al otro lado de la frontera colombiana, denuncian ser víctimas de atropellos y violación de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública del Perú.
Agobiado por lo que sucede con sus comunidades, Jaime Rolando Conde Chiguango, cacique del pueblo originario Kichwa, de la comunidad de Nueva Esperanza, ubicada en el Distrito de teniente Manuel Clavero a orillas del río Putumayo, explicó la situación que afrontan los comuneros y campesinos que cultivan coca en esa región.
Cuenta el líder indígena que el aterrizaje de los helicópteros afecta los cultivos de plátano, además de otras acciones que lo único que hacen es perjudicar a las comunidades, sus sembrados y sus vidas.
“Los erradicadores, que son más de 600 hombres, consumen sin permiso lo que hay en la chacra, han quemado ranchos con animales adentro como perros y gatos; menajes de cocina y herramientas de trabajo como motosierras, guadañas y motores fuera de borda; se comen las gallinas, y lo peor, dinamitaron las cochas (lagunas) para matar pescado y gran parte de esos pescados se perdió ahí en las cochas”, aseguró.
Cansados de los atropellos, 300 indígenas, incluidos menores de edad, tomaron una bandera de su país como queriendo gritarles que también son peruanos, y se acercaron a los erradicadores para expresarles que deben parar la erradicación, y crear una mesa de diálogo en la zona, que cuente con delegados del Gobierno.
Según los indígenas, los erradicadores están acabando con la madre tierra y afectando su nivel de vida, y por esta razón, en la mesa se buscaría que el Gobierno de Perú se comprometa con proyectos de desarrollo viables como el pago de una bonificación económica para no deforestar la selva y, además, satisfacer las necesidades básicas que los saque del abandono al que han sido sometidos durante toda la historia.
Abandono estatal
Los indígenas de las comunidades que hoy padecen los abusos de los erradicadores y las consecuencias de la erradicación que afecta sus cultivos y su estilo de vida, aseveran que nunca han tenido el apoyo del Estado peruano.
Para moverse o comercializar sus productos, la única vía con que cuentan es el río Putumayo y el pueblo más cercano en caso de alguna urgencia médica es Puerto Leguízamo, en Colombia. El trayecto de sus comunidades dura ocho horas en una canoa en la que se movilizan 10 personas; pero ese mismo trayecto puede durar hasta dos días si la embarcación va cargada de plátano o de maíz.
Todos ellos, campesinos e indígenas, prefieren ese trayecto y llegar a este municipio del Putumayo porque allá en Soplin Vargas, el pueblo peruano en el que viven, no cuentan con un hospital de primer nivel básico en salud.
La educación también se ha quedado rezagada. Para las comunidades solo hay una escuela y un colegio construido con techo de hojas de palma y piso en tierra hasta donde llegan los niños de la comunidad Secoya descalzos, vestidos con túnicas y en medio de un calor infernal de 33 grados centígrados bajo una selva húmeda.
Sin acueducto, los comuneros se surten del agua del río Putumayo, y en cuanto a las comunicaciones, están casi aislados por la falta de infraestructura. No hay proyectos productivos, la comercialización de sus productos es casi nula y paradójicamente no se ve el sol, hablando del dinero peruano, sino que circulan los billetes de Colombia.
Con este panorama, el pasado 23 de agosto arribó a este territorio en medio de la selva de la Amazonía peruana Luis Celis, asesor del congresista peruano Juan Mori, y se reunió con varios líderes de los indígenas y campesinos.
Los habitantes de esta región fronteriza con Colombia le entregaron un documento dirigido a la presidenta del Perú, Dina Boluarte Zegarra, en el que denuncian el abandono estatal, rechazan la erradicación forzada y piden una negociación directa en la zona.
“¿Por qué gastamos en balas y represión social y no en seguridad alimentaria del más desprotegido e indefenso?”, cuestiona la misiva que esperan llegue a manos de Boluarte y sea atendida para sentirse escuchados y dejar de lado siglos de abandono y represión.
Riesgo de desplazamiento
Entre los cultivadores de coca en la frontera colombo-peruana hay por lo menos unos 4.000 campesinos colombianos, ubicados en la zona de Güepí y Soplin Vargas.
Las acciones de erradicación los predispone a un desplazamiento hasta el municipio de Leguízamo, Putumayo, generando una crisis humanitaria y el municipio colombiano no tiene la capacidad para atender tanta gente.
Puerto Leguízamo también adolece de falta de servicios básicos como salud, y el hospital María Argelines no cuenta con equipos biomédicos ni el personal suficiente para atender una inminente confrontación entre campesinos y Fuerza Pública peruana por la erradicación.
Previendo esa situación, el 7 de septiembre pasado la asociación de juntas comunales de Leguízamo, Asojuntas, le entregó un documento al gobernador del Putumayo, Buanerges Rosero, en la que advierte la amenaza de desplazamiento masivo, no solo de colombianos, sino también peruanos que llegarían a esta localidad fronteriza. Le piden que se dé a conocer al gobierno colombiano, para que las instituciones del orden nacional hagan presencia inmediata en Leguízamo.
La situación amerita una atención oportuna de todos los niveles, y ojalá entre los dos países, para evitar una crisis humanitaria en la que los que pierden son los indígenas y los campesinos.
Cultivos han crecido en Perú
En el último informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, UNODC, el representante para Perú y Ecuador de esa oficina, Antonino De Leo, “resaltó los niveles récord de producción de cocaína y el aumento de su consumo. Aunque la superficie de cultivo de hoja de coca se mantuvo estable, la producción de cocaína aumentó un 11% entre 2019 y 2020 alcanzando un máximo histórico de 1982 toneladas en 2020. El tráfico en vía marítima está en aumento y casi 90% de la cocaína incautada a nivel mundial en 2021 fue traficada en contenedores y/o por mar”, como reseñó UNODC.