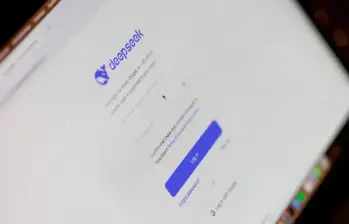Salir de Táchira, dejar al padre y a la madre, renunciar a la banca que se ganó con cientos de votos en un consejo municipal, hacer creer que abandonó la causa opositora. Cruzar la frontera, tomar un bus hasta Medellín, pedir refugio en Colombia porque al otro lado iban a matarlo y ahora servir aguardiente y cerveza en una fonda vallenata, cuando tiene título de ingeniero y una vida política en ascenso.
Las escenas son el 2017 de Sebastián. Llamémoslo Sebastián, aunque el nombre de este joven es otro, y su edad y origen exacto los deja en reserva. No quiere levantar el avispero en el municipio venezolano donde aún lo persiguen, pero necesita hablar, contar cómo terminó de mesero en la capital antioqueña y, ojalá, presionar para que el Gobierno de Colombia responda pronto y de forma favorable a personas que, como él, corren riesgo en su patria y creen estar a salvo en este país.
El peligro de Sebastián está latente. En enero pasado, miembros del Sebin, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, siguieron sus pasos de la casa al trabajo y le tomaron fotografías. El joven le ha resultado incómodo a las autoridades del departamento desde que era un estudiante universitario y protestó en contra el cierre de Radio Caracas Televisión y del intento de consulta popular del fallecido Hugo Chávez para modificar la Constitución.
La afrenta de un colectivo de seguidores del Gobierno aumentó la desazón. Luego de una protesta este año, hombres desconocidos lo sacaron de entre la multitud, le mostraron un arma de fuego y le anunciaron que tenía una cuenta pendiente.
“Sentí que corría peligro. Y yo puedo resistir la cárcel, pero no soportaría ver a mis padres sufriendo por una injusticia. Por eso había que apartarse un tiempo”. Así describe el concejal la antesala de su viaje a Colombia en febrero de este año.
En Medellín ya estaba su hermano, que beneficiado por la extinta visa del Mercosur, consiguió quedarse de forma regular, trabajar y conformar una familia.
Sebastián, que tenía cómo sustentar la persecución en Táchira, optó por pedir el refugio, un estatus de protección que Colombia otorga cuando el solicitante tiene “fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”, o porque “se hubiera visto obligado a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos”.
Desde marzo, hace ocho meses, el concejal espera una respuesta del Gobierno. Mientras tanto cuenta con un salvoconducto, un documento que debe renovar cada 90 días y que le permite permanecer en este país, mas no trabajar ni salir del territorio.
El joven concejal no tiene más opción que trabajar en la fonda de forma irregular. Sabe que cualquier infracción al salvoconducto podría significarle la pérdida del beneficio, pero necesita sobrevivir y la decisión de las autoridades migratorias puede tardar incluso años.
La causa, dice, es que Colombia ha estado preparada para que la gente salga, mas no para que llegue.
Colombia, ¿un destino?
La existencia de más de 300.000 colombianos en una treintena de países con estatus de refugiados (según Acnur), una realidad que se escapa de los debates nacionales sobre el desarraigo, hace parecer ínfimo el hecho de que en este país, con un historial espantoso de violencia y persecución, haya 358 personas de 16 nacionalidades que buscan protección, 10 veces más que los que llegaron con el mismo propósito hace dos décadas.
Jozef Merkx, representante de Acnur en Colombia, cuenta que si bien la misión de esa agencia de la ONU está con los refugiados, el enfoque más fuerte durante su historia en este país fue con desplazados internos por el conflicto armado. Sin embargo, dice, “últimamente el tema está ganando en importancia. En años pasados, Colombia era un país de tránsito, de migrantes haitianos, cubanos y africanos que pasaban, viniendo del Ecuador o Brasil, e iban rumbo a Panamá y luego al norte. Pero también están llegando los que tienen problemas de protección en sus países de origen”.
Al representante le preocupa que el sistema migratorio actual está diseñado para poca gente, lo que retrasa los tiempos de solicitud y aumenta la incertidumbre de quienes confían en este país como un probable destino.
Christian Visnes, representante en Colombia del Servicio Noruego de Refugiados, corrobora que el ingreso de población que solicita refugio en Colombia es una realidad:
“No hay duda de que el país es un receptor de refugiados y es fundamental que sea recíproco con la atención brindada a sus connacionales que han solicitado protección internacional como consecuencia del conflicto”, resalta, y expone que los funcionarios de las oficinas del NRC en Norte de Santander, Arauca y La Guajira están siendo testigos de un leve incremento en el número de consultas sobre el procedimiento de refugio en Colombia.
Pero, ¿los acoge nuestro país? Juan Manuel Zarama, quien desde hace dos años investiga el tema del exilio de colombianos para producir un detallado informe que publicará el Centro Nacional de Memoria Histórica en 2018, afirma que si bien Colombia es un país altamente expulsor, está replicando sus “modelos de revictimización y desprotección de los refugiados en la acogida de extranjeros”.
Para él no cabe duda de que 466 solicitudes de refugio aceptadas en los últimos 20 años es una cifra “ínfima” si se compara con el mapa completo de las recepciones de colombianos y otros extranjeros en la región (ver infografía).
Un agravante de esta situación es la baja tasa de reconocimiento del refugio. De acuerdo con información de la Cancillería, entre junio del 2014 y junio del 2017 , 318 solicitudes de refugio fueron rechazadas por Colombia y 59 más fueron desistidas por los extranjeros, lo que suma 377 pedidos frustrados, un número mayor a las solicitudes de refugio actualmente vigentes en el país (358).
Visnes cuenta que según cifras que conoció de Migración Colombia, hasta septiembre de 2017 solo se había brindado el estatus de refugio a siete personas en este año. “Eso quiere decir que la gran mayoría de solicitantes deben vivir por meses con las restricciones del salvoconducto, como el veto al trabajo y a la movilización entre ciudades”, advierte.
“Eso demuestra la falta de sensibilidad de este país con sus propias víctimas que están afuera y con las que le llegan de otros lugares”, o así lo defiende Zarama, para quien aunque este país tiene las condiciones y la ubicación geográfica estratégicas para acoger refugiados al nivel de los vecinos, poco lo hace.
Una espera innecesaria
Arriesgándose a obtener un “no” de Colombia, los solicitantes soportan una larga espera. De acuerdo con Acnur, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores hace un buen trabajo, la demanda de solicitudes está creciendo rápido y el procedimiento para dar respuesta es el mismo de hace años y con un equipo humano que poco varía: el extranjero manifiesta ante la oficina de Migración que quiere una visa de refugiado, el pedido pasa a evaluación en la Comisión Nacional de Refugio (Conare), posteriormente hay una entrevista para probar que la persona reúne los elementos que estipulan las normas y una última comisión dentro de la Cancillería discute y toma la decisión.
Mientras tanto, y eso puede significar meses o años, el extranjero sigue aferrado al salvoconducto, documento que debe renovar cada 90 días hasta obtener respuesta. La opción entonces es vivir de ahorros o de remesas que les envían sus familiares o amigos, ya que según la misma Cancillería, los solicitantes no cuentan con albergues ni reciben ayuda económica del Gobierno, a menos de que organizaciones como Acnur o Pastoral Social (de la Iglesia católica) prioricen sus casos y les tiendan la mano.
Mediante un derecho de petición, le preguntamos a la Cancillería cuántas veces se les ha renovado el salvoconducto que se les da a las personas que tienen una solicitud de refugio en el país, para así conocer por cuánto tiempo han tenido que esperar un veredicto a su pedido. La respuesta fue que esa información está reservada, porque requiere la individualización de los registros migratorios, y eso involucra o bien un tema de seguridad nacional o la privacidad de los extranjeros.
Lo que sí se sabe es que 191 extranjeros (el 47 % de los solicitantes) han sido llamados a la entrevista, lo que podría estar acercándolos al fin del procedimiento. Aún así, dos familias extranjeras que ya pasaron por esta diligencia relataron que los mismos entrevistadores les advierten de la alta exigencia para recibir el refugio e incluso, dice con desesperanza uno de ellos, “que no me ilusione, que no están dando refugios”.
Para Visnes, está claro que Colombia ha demostrado ser solidario frente a las diferentes crisis y situaciones humanitarias en el continente, pero en el caso de los solicitantes de refugio, el Gobierno está prolongando innecesariamente la incertidumbre.
Por ejemplo, el país promovió una visa humanitaria para la población venezolana que está en el territorio nacional de manera transitoria, permitiéndole el acceso a los derechos como trabajo, salud y educación por dos años. No obstante, es paradójico que ese tipo de medidas no apliquen para las personas que se han visto obligadas a huir de otros países y que solicitan refugio.
De otro lado, explica Visnes, las restricciones que plantea el salvoconducto generan un incremento en los riesgos relacionados con prostitución, informalidad o participación en actividades ilícitas.
Y es que aunque la determinación de la condición de refugio es un acto de soberanía de los estados, el acceso a tiempo y de manera efectiva a la condición de refugio salva vidas, mientras la respuesta tardía o el rechazo a una solicitud podría tener consecuencias mortales para la población.
“Los refugiados deben ser entendidos como personas que huyen por la violencia o la persecución. Con frecuencia, su situación es tan peligrosa e intolerable que deben cruzar fronteras internacionales para buscar seguridad en otro país”, exhorta el director del Consejo Noruego, y aclara que el tiempo para brindar la condición de refugio, se supone, no debería exceder los tres meses luego de su solicitud y, en casos excepcionales, no debería sobrepasar el medio año.
La incertidumbre de un solicitante de refugio puede terminar en algo más que la zozobra y afectar el acceso a derechos que, sea cual sea la frontera, tienen el mismo peso en la sociedad: escuela, empleo, alimento, salud.
Salir de Táchira, dejar al padre y a la madre, renunciar a la banca que se ganó con cientos de votos en un consejo municipal, hacer creer que abandonó la causa opositora. Cruzar la frontera, tomar un bus hasta Medellín, pedir refugio en Colombia porque al otro lado iban a matarlo y ahora servir aguardiente y cerveza en una fonda vallenata, cuando tiene título de ingeniero y una vida política en ascenso.
Clic aquí para ver el especial: Refugiados, los rostros que no le duelen a Colombia
Las escenas son el 2017 de Sebastián. Llamémoslo Sebastián, aunque el nombre de este joven es otro, y su edad y origen exacto los deja en reserva. No quiere levantar el avispero en el municipio venezolano donde aún lo persiguen, pero necesita hablar, contar cómo terminó de mesero en la capital antioqueña y, ojalá, presionar para que el Gobierno de Colombia responda pronto y de forma favorable a personas que, como él, corren riesgo en su patria y creen estar a salvo en este país.
El peligro de Sebastián está latente. En enero pasado, miembros del Sebin, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, siguieron sus pasos de la casa al trabajo y le tomaron fotografías. El joven le ha resultado incómodo a las autoridades del departamento desde que era un estudiante universitario y protestó en contra el cierre de Radio Caracas Televisión y del intento de consulta popular del fallecido Hugo Chávez para modificar la Constitución.
La afrenta de un colectivo de seguidores del Gobierno aumentó la desazón. Luego de una protesta este año, hombres desconocidos lo sacaron de entre la multitud, le mostraron un arma de fuego y le anunciaron que tenía una cuenta pendiente.
“Sentí que corría peligro. Y yo puedo resistir la cárcel, pero no soportaría ver a mis padres sufriendo por una injusticia. Por eso había que apartarse un tiempo”. Así describe el concejal la antesala de su viaje a Colombia en febrero de este año.
En Medellín ya estaba su hermano, que beneficiado por la extinta visa del Mercosur, consiguió quedarse de forma regular, trabajar y conformar una familia.
Sebastián, que tenía cómo sustentar la persecución en Táchira, optó por pedir el refugio, un estatus de protección que Colombia otorga cuando el solicitante tiene “fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”, o porque “se hubiera visto obligado a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos”.
Clic aquí para conocer la historia de colombiano refugiados en el extranjero
Desde marzo, hace ocho meses, el concejal espera una respuesta del Gobierno. Mientras tanto cuenta con un salvoconducto, un documento que debe renovar cada 90 días y que le permite permanecer en este país, mas no trabajar ni salir del territorio.
El joven concejal no tiene más opción que trabajar en la fonda de forma irregular. Sabe que cualquier infracción al salvoconducto podría significarle la pérdida del beneficio, pero necesita sobrevivir y la decisión de las autoridades migratorias puede tardar incluso años.
La causa, dice, es que Colombia ha estado preparada para que la gente salga, mas no para que llegue.
Clic aquí para ver Colombia: un país ciego al refugio.
Colombia, ¿un destino?
La existencia de más de 300.000 colombianos en una treintena de países con estatus de refugiados (según Acnur), una realidad que se escapa de los debates nacionales sobre el desarraigo, hace parecer ínfimo el hecho de que en este país, con un historial espantoso de violencia y persecución, haya 358 personas de 16 nacionalidades que buscan protección, 10 veces más que los que llegaron con el mismo propósito hace dos décadas.
Jozef Merkx, representante de Acnur en Colombia, cuenta que si bien la misión de esa agencia de la ONU está con los refugiados, el enfoque más fuerte durante su historia en este país fue con desplazados internos por el conflicto armado. Sin embargo, dice, “últimamente el tema está ganando en importancia. En años pasados, Colombia era un país de tránsito, de migrantes haitianos, cubanos y africanos que pasaban, viniendo del Ecuador o Brasil, e iban rumbo a Panamá y luego al norte. Pero también están llegando los que tienen problemas de protección en sus países de origen”.
Al representante le preocupa que el sistema migratorio actual está diseñado para poca gente, lo que retrasa los tiempos de solicitud y aumenta la incertidumbre de quienes confían en este país como un probable destino.
Christian Visnes, representante en Colombia del Servicio Noruego de Refugiados, corrobora que el ingreso de población que solicita refugio en Colombia es una realidad:
“No hay duda de que el país es un receptor de refugiados y es fundamental que sea recíproco con la atención brindada a sus connacionales que han solicitado protección internacional como consecuencia del conflicto”, resalta, y expone que los funcionarios de las oficinas del NRC en Norte de Santander, Arauca y La Guajira están siendo testigos de un leve incremento en el número de consultas sobre el procedimiento de refugio en Colombia.
Pero, ¿los acoge nuestro país? Juan Manuel Zarama, quien desde hace dos años investiga el tema del exilio de colombianos para producir un detallado informe que publicará el Centro Nacional de Memoria Histórica en 2018, afirma que si bien Colombia es un país altamente expulsor, está replicando sus “modelos de revictimización y desprotección de los refugiados en la acogida de extranjeros”.
Para él no cabe duda de que 466 solicitudes de refugio aceptadas en los últimos 20 años es una cifra “ínfima” si se compara con el mapa completo de las recepciones de colombianos y otros extranjeros en la región (ver infografía).
Un agravante de esta situación es la baja tasa de reconocimiento del refugio. De acuerdo con información de la Cancillería, entre junio del 2014 y junio del 2017 , 318 solicitudes de refugio fueron rechazadas por Colombia y 59 más fueron desistidas por los extranjeros, lo que suma 377 pedidos frustrados, un número mayor a las solicitudes de refugio actualmente vigentes en el país (358).
Visnes cuenta que según cifras que conoció de Migración Colombia, hasta septiembre de 2017 solo se había brindado el estatus de refugio a siete personas en este año. “Eso quiere decir que la gran mayoría de solicitantes deben vivir por meses con las restricciones del salvoconducto, como el veto al trabajo y a la movilización entre ciudades”, advierte.
“Eso demuestra la falta de sensibilidad de este país con sus propias víctimas que están afuera y con las que le llegan de otros lugares”, o así lo defiende Zarama, para quien aunque este país tiene las condiciones y la ubicación geográfica estratégicas para acoger refugiados al nivel de los vecinos, poco lo hace.
Una espera innecesaria
Arriesgándose a obtener un “no” de Colombia, los solicitantes soportan una larga espera. De acuerdo con Acnur, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores hace un buen trabajo, la demanda de solicitudes está creciendo rápido y el procedimiento para dar respuesta es el mismo de hace años y con un equipo humano que poco varía: el extranjero manifiesta ante la oficina de Migración que quiere una visa de refugiado, el pedido pasa a evaluación en la Comisión Nacional de Refugio (Conare), posteriormente hay una entrevista para probar que la persona reúne los elementos que estipulan las normas y una última comisión dentro de la Cancillería discute y toma la decisión.
Mientras tanto, y eso puede significar meses o años, el extranjero sigue aferrado al salvoconducto, documento que debe renovar cada 90 días hasta obtener respuesta. La opción entonces es vivir de ahorros o de remesas que les envían sus familiares o amigos, ya que según la misma Cancillería, los solicitantes no cuentan con albergues ni reciben ayuda económica del Gobierno, a menos de que organizaciones como Acnur o Pastoral Social (de la Iglesia católica) prioricen sus casos y les tiendan la mano.
Mediante un derecho de petición, le preguntamos a la Cancillería cuántas veces se les ha renovado el salvoconducto que se les da a las personas que tienen una solicitud de refugio en el país, para así conocer por cuánto tiempo han tenido que esperar un veredicto a su pedido. La respuesta fue que esa información está reservada, porque requiere la individualización de los registros migratorios, y eso involucra o bien un tema de seguridad nacional o la privacidad de los extranjeros.
Lo que sí se sabe es que 191 extranjeros (el 47 % de los solicitantes) han sido llamados a la entrevista, lo que podría estar acercándolos al fin del procedimiento. Aún así, dos familias extranjeras que ya pasaron por esta diligencia relataron que los mismos entrevistadores les advierten de la alta exigencia para recibir el refugio e incluso, dice con desesperanza uno de ellos, “que no me ilusione, que no están dando refugios”.
Para Visnes, está claro que Colombia ha demostrado ser solidario frente a las diferentes crisis y situaciones humanitarias en el continente, pero en el caso de los solicitantes de refugio, el Gobierno está prolongando innecesariamente la incertidumbre.
Por ejemplo, el país promovió una visa humanitaria para la población venezolana que está en el territorio nacional de manera transitoria, permitiéndole el acceso a los derechos como trabajo, salud y educación por dos años. No obstante, es paradójico que ese tipo de medidas no apliquen para las personas que se han visto obligadas a huir de otros países y que solicitan refugio.
De otro lado, explica Visnes, las restricciones que plantea el salvoconducto generan un incremento en los riesgos relacionados con prostitución, informalidad o participación en actividades ilícitas.
Y es que aunque la determinación de la condición de refugio es un acto de soberanía de los estados, el acceso a tiempo y de manera efectiva a la condición de refugio salva vidas, mientras la respuesta tardía o el rechazo a una solicitud podría tener consecuencias mortales para la población.
“Los refugiados deben ser entendidos como personas que huyen por la violencia o la persecución. Con frecuencia, su situación es tan peligrosa e intolerable que deben cruzar fronteras internacionales para buscar seguridad en otro país”, exhorta el director del Consejo Noruego, y aclara que el tiempo para brindar la condición de refugio, se supone, no debería exceder los tres meses luego de su solicitud y, en casos excepcionales, no debería sobrepasar el medio año.
La incertidumbre de un solicitante de refugio puede terminar en algo más que la zozobra y afectar el acceso a derechos que, sea cual sea la frontera, tienen el mismo peso en la sociedad: escuela, empleo, alimento, salud . n