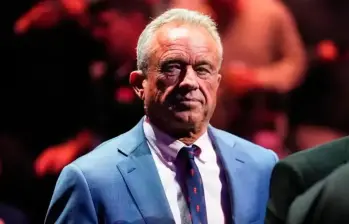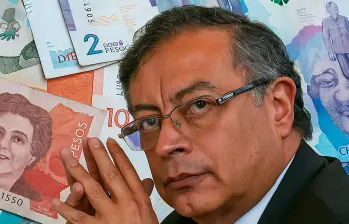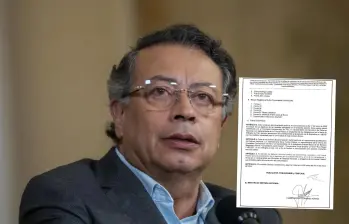En un largo viaje desde El Carmen de Viboral hacia el mundo, vajillas hechas y decoradas a mano atravesaron continentes para llegar a las salas del Papa Francisco, la Reina Isabel II, los Reyes de España y la Embajada de Colombia en Vietnam, entre muchos otros que algún día recibieron una pieza artesanal como muestra de gratitud o aprecio.
Desde el pasado tres de septiembre, esos platos y pocillos fueron incluidos en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Nación. Y esa historia, tanto de los artesanos que iniciaron la tradición como la de los que la conservan, merece ser contada.
Las primeras pinceladas
La primera fábrica de cerámica llegó al pueblo por casualidad. Para 1898 Eliseo Pareja, un empresario que había aprendido el arte de la cerámica en el municipio de Caldas, buscaba tierras para expandir su negocio. El Oriente, entonces, se convirtió en el favorito por reunir las dos cosas fundamentales para elaborar cerámica: arcilla de diferentes tipos y agua.
Al año siguiente Pareja fundó Cerámicas de El Carmen, como lo rememora Julián David Montoya, quien heredó la tradición desde su bisabuelo. Esa fábrica le daría paso a las 36 más que se fueron fundando en las décadas siguientes y que convirtieron al municipio en un referente cerámico para el país.
Así pues, y con gran parte de los carmelitanos subsistiendo del negocio, el crecimiento económico fue notorio. A lomo de mula entraban las materias primas provenientes de otros municipios del Oriente y salían las piezas con destino a Medellín, de donde eran revendidas al resto del país.
Al éxito mercantil se le sumaron las mujeres, pues la demanda de pintoras y artesanas “fue una oportunidad para que muchas empezaran a trabajar y adquirieran su independencia social y económica”, afirma Sara García, investigadora del grupo que trabaja en la declaratoria de la cerámica como patrimonio inmaterial.
Algunas planillas de pago de la época, a las que EL COLOMBIANO tuvo acceso, nombran cientos de mujeres que se desempeñaron como pintoras, artesanas y auxiliares en general y que recibían un salario fijo por su trabajo.
Pero después del auge, vino el declive.
La depresión ceramista
Según Montoya, todo empezó en 1960 cuando los movimientos sindicales promovieron varios paros y, casi simultáneamente, China incursionó en el mercado de la cerámica con precios hasta cuatro veces más baratos. Fruto de esas coyunturas empezaron a cerrar las primeras fábricas ubicadas en el Oriente.
Sin embargo, tal y como lo narra el texto “Los cuadernos del Barro”, publicado por el Ministerio de Cultura en 1970, el artesano Rafael Ángel Betancur convenció a los empresarios de que debían dejar de vender loza blanca, como lo hacían las demás empresas, y empezar a decorar las piezas a mano para darle un valor agregado. Ahí empezó la técnica bajo esmalte y de doble cocción que le dio un nuevo impulso a los artesanos.
Pero a las fábricas que lograron aguantar les esperaba otro enemigo silencioso: el plástico. “Las amas de casa empezaron a conocer las bondades de un material que no se quebraba. Mi mamá, por ejemplo, se cambió a las jarras de plástico de por vida”, narró José Ignacio Vélez, un artista plástico especialista en cerámica.
La última crisis con la que batallaron las empresas fue el conflicto armado, recuerda Vélez, “y de ese no salieron”. En 1997, cerró La Continental, la empresa más emblemática de la época que, para ese entonces, empleaba cerca de 300 personas, tal y como lo cuenta el Museo de la Cerámica ubicado en el Instituto de Cultura del municipio. “Ese no fue un acontecimiento más, fue una verdadera tragedia donde, en un pueblo relativamente pequeño (tenía unos 38.000 habitantes para entonces) se quedaron cientos de personas sin trabajar”, detalla Vélez.
De esas 37 empresas que se crearon desde 1989 hasta 1998 solo logró sobrevivir El Dorado, una fábrica fundada en 1.966 por Pedro Bello y Fabiola Rendón, que continúa abierta bajo la dirección de su hija, Gladys Bello.
Una tradición heredada
Al tratarse de un pueblo ceramista, muchos carmelitanos crecieron al lado de los pinceles y las arcillas.
La vida de Olimpia Pavón, artesana, ha girado alrededor de los tornos que le dan forma a la arcilla y de los colores que su madre le impregnaba a las vajillas. Dice que su amor por la cerámica empezó desde ahí, pero lo convirtió en un estilo de vida cuando conoció a su esposo, un alfarero que heredó el arte de su padre y su abuelo.
Juntos, y a la par de la construcción de su familia, fundaron Esmaltarte, una de las pocas microempresas actuales que conserva 100 % el proceso de producción cerámica.
Esmaltarte, además de ser su sustento, se convirtió en el negocio y la inspiración de su familia. “Acá trabajan mis hijas, mis yernos, y aquí seguimos mi esposo y yo”, dice orgullosa mientras explica que la mayoría de talleres conservan las formas y “pintas” tradicionales, “pero hay otros que también han innovado impregnando otro tipo de grabados”.
Ese es el caso de Rampini, un taller que se dedica a fabricar cerámica italiana, “algo totalmente aparte de la tradición del municipio pero que vino a enriquecer la mirada y a darnos otros panoramas”, dice Vélez.
También llegaron nuevas formas de proteger el patrimonio como la “Denominación de origen” entregada por la Superintendencia de Industria y Comercio en 2013; y la etiqueta “Hecho a mano” autorizada por el Gobierno Nacional en 2018. Ambas son un respaldo para el consumidor, pues, agrega, “dan garantía de que la taza donde se está tomando su café es producida en El Carmen de Viboral y no en cualquier otro lugar”.
Así, la tradición se pasó de abuelos a padres y de padres a hijos. “Y luego de esa gran depresión donde la gente dejó de creer en la cerámica como un trabajo y un estilo de vida, llegó otra vez la fundación de nuevas fábricas”, concluye Vélez.
Actualmente, 25 talleres coexisten en territorio carmelitano y unas 500 familias dependen de este oficio, explicó Pavón, quien también es directora de la asociación de artesanos del municipio, Asoproloza.
Un pueblo hecho museo
“El Carmen de Viboral se ha venido constituyendo bajo un concepto de llevar lo artístico, lo patrimonial, a la calle”, cuenta Hugo Trujillo, promotor de patrimonio del Instituto de Cultura, mientras narra los elementos que hay en el Museo.
Vélez explica que el concepto está en todas partes y que es un llamado a “recordar lo que somos y de dónde vinimos”. La representación de la loza va desde el pórtico, un arco de cerámica ubicado en la entrada del municipio; pasa por la Avenida Los Libertadores, corredor donde se encuentran la mayoría de los talleres; continúa en el parque principal, con la escultura que se erigió como símbolo del bicentenario; y sigue por la Calle de las Arcillas, y la Calle de la Cerámica, dos corredores que engalanan sus paredes con decoraciones hechas en cerámica.
Todas estas obras de arte, que llevan el producto insignia local a las calles, se realizaron bajo un concepto de estética urbana, en el que Vélez ideó y diseñó lo que hoy se ve en cada uno de esos espacios. “Había que devolverle a la gente la esperanza, la fe de que era un buen camino. Y lo logramos”, añade.
La cerámica se convirtió en una forma de identidad, de sustento y de orgullo carmelitano, si usted visita El Carmen de Viboral, en el Oriente cercano de Antioquia, estará también pisando el suelo de los artesanos que hicieron de estas tierras la “cuna de la cerámica”.