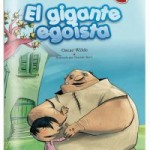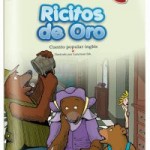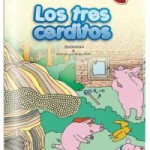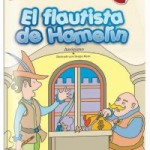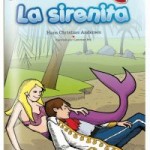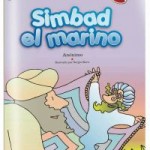El gigante egoísta
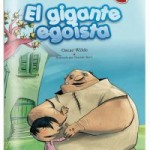
Por: Tatiana Jaramillo- promotora de Lectura de la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra.
Esta historia, publicada por primera vez en 1888 en el libro El príncipe feliz y otros cuentos, evidencia la convicción que movió a su autor británico Oscar Wilde durante toda su vida: “el arte es necesario para vivir”.
El intenso disfrute de lo bello fue lo que promovieron esteticistas como Wilde. Por eso, la lectura de este cuento en su versión original podrá deleitar y conmover a niños y adultos por la sutileza de las descripciones y la belleza de sus imágenes y situaciones.
Un duchazo de conocimientos
En ocasiones es importante enriquecer previamente los conocimientos de los niños para un mayor disfrute de lecturas como El gigante egoísta, donde el paso del tiempo está señalado por la llegada de las estaciones del año.
Como en nuestro país no hay cambios estacionarios los niños no tienen experiencias para comprender el tema, así que puede estimularlos a consultar por qué el verano, el otoño, el invierno y la primavera se presentan en algunos lugares de la tierra.
Vestir las estaciones
“Invitado por la nieve y la escarcha vino el viento del norte, que envuelto en pieles iba y venía rugiendo”.
Un rasgo encantador de este cuento es que los fenómenos climáticos son personificados: la nieve se la pasa lanzando copos, y la escarcha afilando estalactitas.
También se describe su ropaje. Así que puede animar a los niños a imaginar la ropa más adecuada para vestir a cada una de las estaciones como personajes.
¿Le sentará bien al señor Otoño vestir sandalias y bañador? ¿O a doña Primavera llevar sombrero de lana, botas y paraguas? Si los ánimos crecen haciendo esta actividad podría representarse teatralmente la historia, incluyendo la actuación de las estaciones.
¿Dónde juegan los niños?
El jardín del gigante era el lugar de juego preferido por los niños de esta historia, hasta que éste decide echarlos e instalar el letrero: “Propiedad privada. Entrada prohibida”.
¿Conoce el lugar de juegos preferido de sus hijos? ¿Serán los espacios abiertos como parques públicos, canchas deportivas, calles y aceras del vecindario? ¿O serán los espacios cerrados frente al video juego, el computador o los juegos de mesa? Observe la cotidianidad de su hijo y juegue con él buscando un equilibrio entre la multiplicidad de espacios de juego que ofrece su entorno.
Cuentos de gigantes
La literatura tiene bellas historias cuyos personajes son gigantes. Para conocer más sobre ellos, recomendamos los siguientes títulos:
El gran gigante bonachón. Roald Dahl. Alfaguara.
Los últimos gigantes. Fancois Place. Ekaré.
Cuando los gigantes aman. Folke Tegetthoff. Fondo de Cultura Económica
El primer gigante. Tersa Durán. La Galera.
El grandulón oso barrigón. Tony Ross. El arca.
Ricitos de oro
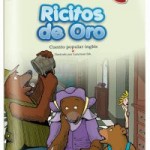
Por: Mauricio Andrés Misas Ruiz- promotor de Lectura de la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra.
Este cuento tiene sus orígenes en un antiguo cuento escocés referido de las historias de Román de Renart en el que una zorra entra sin permiso a la casa de los osos. Con el tiempo la zorra de la historia se transformó en una anciana y más tarde en una niña de rubios bucles.
Según el pedagogo norteamericano Bruno Bettelheim, en este cuento no se resuelve un conflicto y no presenta un final feliz para enmarcarse dentro de los llamados cuento de hadas, por lo menos en la versión clásica de Robert Southey, que apareció en su obra The Doctor (1834 – 1837).
Sin embargo, la versión que presentamos hoy, posterior a la de Southey, incluye un final feliz.
Dejando señas: Ricitos se pierde en el espeso bosque. Esta situación se puede aprovechar para enseñarle a los niños a conocer el trayecto a casa.
Un juego divertido para que siempre encuentren el camino es hacer una carrera de observación donde se destaquen los lugares significativos de los trayectos más usados y seguros.
Dejando señas: Esta actividad la puede complementar con la lectura en voz alta de los cuentos: ¿Dónde está el libro de Clara?, de Lisa Campbell, editorial Juventud y El perro de Madlenka, Peter Sis, de Lumen.
Grande-pequeño: Con los niños más pequeños puede propiciar que identifiquen los tamaños de papá oso, mamá osa, osito, y de las sillas, los platos y las camas que usaban, para luego animarlos a encontrar esas diferencias entre las personas de la familia ¿quién es más alto: papá o mamá, el niño o la abuela?, por ejemplo, o entre algunos objetos de la casa.
También puede leer con los niños el libro Soy grande, soy pequeño, de Kathy Stinson, editorial Ekaré. Este tipo de actividades favorece el desarrollo del pensamiento lógico matemático.
¿Qué comen los osos? Usted puede invitar a los niños a explorar libros de animales para conocer más sobre los osos o la página de internet de la National Geographic http://nationalgeographic.com
Al finalpuede motivar a los niños para que busquen un alimento que crean que tiene el sabor de la sopa de osito, la que se tomó Ricitos de oro, y que lo compartan con otros amigos para que entre todos elijan un sabor para la sopa de osito.
Los osos de peluche: Hay varios cuentos que abordan el tema de los ositos de peluche, puede leer algunos de ellos con los niños y luego proponerles que describan sus ositos de peluche y relaten, para los demás compañeros o familiares, alguna historia vivida con ellos.
Estos son algunos títulos relacionados: Elmer y el osito perdido y El príncipe Pedro y el osito de peluche, ambos de David Mackee, editorial Norma; ¡Osito! ¿dónde estás? de Ralph Steadman, editorial Fondo de Cultura Económico.
Los tres cerditos
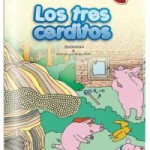
Por: Juan Pablo Hernández Carvajal- director de la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra
Orígenes de la historia
La primera versión escrita de esta historia proviene de un cuento popular inglés publicado en 1813 en el cual tres gansos son perseguidos por una zorra que quiere comérselos, sólo el mayor de ellos logra engañarla gracias a una sólida casa de ladrillos que ha conseguido construir.
Otra versión se encuentra en el libro “Cuentos de hadas ingleses”, publicado por Joseph Jacobs en 1892; en esta aparecen los tres cerditos que construyen sus casas con distintos materiales.
El lobo derriba las casas de los dos primeros cerditos y se los come, pero no puede derribar la casa de ladrillos del tercer cerdito, por lo que intenta entrar por la chimenea, este cerdito lo espera con un caldero de agua hirviendo y lo cocina.
Finalmente, en la versión de Katharine Briggs publicada en su libro “Cuentos populares británicos”, editado por Siruela, los dos primeros cerditos huyen y se refugian en la casa del tercero, y entre los tres engañan al lobo al hacer que se queme cuando intenta entrar por la chimenea.
La adaptación publicada en esta edición de El Colombiano sigue la versión de Briggs.
Prepara una función de cuentería
De todas las narraciones tradicionales esta es una de las que mayor aceptación tiene entre el público infantil. La sencilla y precisa caracterización de los personajes y su secuencia narrativa son elementos que facilitan la comprensión y el disfrute de la historia.
La pedagoga y escritora argentina Ana Pelegrín, en su libro La aventura de oír, de la editorial Anaya, nos ofrece una serie de técnicas para aprender a contar cuentos.
Esta es una recomendación básica que se puede poner en práctica:
Seleccione el cuento a narrar, lea varias veces la historia hasta apropiarse de ella, escriba un guión argumental con los elementos a contar, visualice los personajes y asuma su rol, memorice las fórmulas verbales que presente la historia, dele expresividad a la voz, ensaye su presentación y narre el cuento en voz alta.
Los tres cerditos y el desarrollo de la personalidad
Bruno Bettelheim en su libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas destaca la simbología que encierran los personajes de este cuento y las acciones que realizan en favor del proceso de crecimiento y desarrollo de la personalidad de los más pequeños.
Opina el autor que el niño, identificándose con cada uno de los tres cerditos, comprende que las personas evolucionan y que el crecimiento tiene grandes ventajas, ya que el tercero y mayor de ellos es quien finalmente vence al enemigo gracias al trabajo, la inteligencia y la planificación racional.
Versiones de Los tres cerditos animadas y musicalizadas
Visita el sitio web www.youtube.com y escribe la frase “Los tres cerditos original Disney”. Allí podrás encontrar este cuento clásico en la versión de Walt Disney realizada en 1933.
Esta versión, acompañada de música y animación, sigue la historia original y agrega una variante interesante tomada del cuento Blancanieves y los siete enanitos en la cual el lobo, a la manera de la madrastra de Blancanieves, se disfraza en varias ocasiones con el fin de engañar a los cerditos.
Otra versión muy buena es la de Looney Toons titulada Trío de músicos bailarines, donde los cerditos son músicos y sobreviven del lobo al refugiarse en la casa del tercer cerdito, finalmente el lobo trompetista se une al grupo formando todos una banda de jazz.
Canta con los tres cerditos
La cantautora española Rosa León realiza una bella composición musical a partir de la historia de Los tres cerditos, intenta ponerle música. También la puedes escuchar en: www.yes.fm/musica/Rosa-Leon/los-cochinitos
Los cochinitos ya están en la cama,
muchos besitos les dio su mamá.
Y calentitos todos en pijama,
dentro de un rato todos soñarán.
Uno soñaba que era un rey
y que al momento pedía un pastel,
su gran ministro le hizo traer
quinientos pasteles sólo para él.
Otro soñaba que en el mar,
en una lancha se iba a remar,
mas de repente, al embarcar,
se cayó de la cama y se puso a llorar.
El más pequeño de los tres,
un cochinito lindo y cortés,
ese soñaba con trabajar
para ayudar a su pobre mamá.
Y así soñando sin despertar,
los cochinitos pueden jugar.
Ronca que ronca y vuelve a roncar,
al país de los sueños se van a pasear.
El flautista de Hamelin
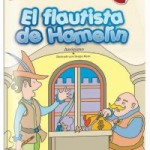
Por: Catalina Morales Moreno- promotora de lectura de la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra
Este cuento tiene sus orígenes en el siglo XIII y está basado en un hecho real en el que un joven con ayuda de su flauta destierra una plaga de ratas de la ciudad alemana de Hamelin.
Sin embargo, la historia tuvo tanta repercusión que se convirtió más tarde en leyenda. Se tiene referencia de un vitral en la iglesia de Hamelin que data del año 1.300 y narra con imágenes este hecho. Lamentablemente fue destruido en el siglo XV.
Hoy día se puede contemplar, en dicha iglesia, un vitral inspirado por el anterior y elaborado por el artista Hans Dobbertin.
Los Hermanos Grimm hicieron su propia versión dando a conocer el cuento por todo el mundo.
Existen otras versiones en las que los niños desaparecen para siempre. El cuento que hoy presentamos es una de las tantas versiones recogidas de los cuentos de tradición oral europea, por lo tanto se desconoce el autor.
Siguiendo la música
Será divertido que los niños vivan el cuento El Flautista de Hamelin como si fuesen los auténticos protagonistas de la historia, se puede proponer un juego de seguimiento rítmico con las manos y con los pies, a las órdenes del líder y al compás de la música ejecutarán los movimientos. El que se equivoque saldrá del juego.
Un ratón de plastilina
Elaborar ratones en plastilina es ideal para recrear la escena en que estos roedores invadieron a Hamelin. Necesitará plastilina gris para hacer el cuerpo, la cabeza, las orejas y la cola; rosada para el hocico y blanca y negra para ojos y bigotes. Es recomendable consultar un manual de plastilina.
Cumplir con las promesas
En el cuento, el alcalde engaña al flautista para que libere al pueblo de la plaga, ofreciéndole una recompensa que luego se niega a pagar. Es apropiado leer el cuento en voz alta y proponer una reflexión en torno al engaño y a las consecuencias que esto trae.
La Sirenita
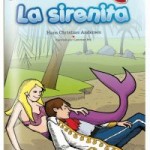
Por: Tatiana Jaramillo. Promotora de Lectura de la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra
La leyenda
Este cuento fue escrito en 1813 por Hans Christian Andersen, inspirado en la leyenda danesa que cuenta cómo los cantos de las sirenas embrujaban a los hombres del mar.
Se dice que un humilde pescador fue atraído por los cantos de una joven sirena quien renunció a su inmortalidad a cambio de tener el aspecto de una mujer y conseguir ser amada por un hombre.
Descubriendo Dinamarca
El ambiente en que se desarrolla esta historia de barcos y paisajes submarinos está profundamente relacionado con la geografía de este país escandinavo compuesto por 406 islas.
Busque con los niños información sobre Dinamarca, su ubicación en el mapa, las historias y personajes de su mitología vikinga.
En Internet se encuentran bellas fotografías de la escultura de La Sirenita ubicada desde 1913 a la orilla del mar en su capital Copenhague. La figura es el símbolo de esta ciudad donde Andersen, hace ciento ochenta años luego de muchas dificultades, pudo triunfar y dejar de ser “el patito feo” del arte danés.
Sirenas: seres fascinantes del mar
Leer sobre el origen, costumbres y poderes de las sirenas, mitad mujeres – mitad peces que hechizan con sus cantos a los humanos, es una experiencia que puede fascinar a los niños por el encanto que tienen estos seres mágicos.
Sus raíces mitológicas, en las que eran también mujeres – pájaro, pueden ayudarnos a entender porqué, al final del cuento, La Sirenita no retorna a las aguas sino que levanta vuelo.
Amores imposibles
La experiencia del enamoramiento no es exclusiva de los adultos, también los niños buscan declararse, reconciliarse, celebrar ser correspondido o expresar enojo por un desengaño amoroso.
La Sirenita es, sin duda, una historia de amor imposible, situación que tampoco es ajena a los niños, pues ¿quién no se enamoró de su profesor o profesora en la primaria?
Además de este clásico de Andersen, otras obras como El libro de los chicos enamorados de Elsa Bornemman o la película Mi primer beso de Howard Zieff, ayudarán a los más pequeños a comprender tempranamente la complejidad del amor.
Afirma Elena Poniatowska que si se dan buenas lecturas a los niños tendrán después menor necesidad de los libros de autoayuda.
Simbad el marino
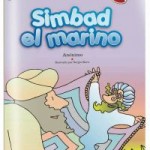
Por: Consuelo Marín Pérez. Promotora de lectura de la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra
El marino de la alfombra voladora
Simbad el Marino es, al lado de Alí Babá y los cuarenta ladrones, otra de las más conocidas aventuras de Las mil y una noches.
Estas historias han sido difundidas de manera especial por el cine pues desde 1936 se han hecho películas basadas en la historia de Simbad, la más reciente ha sido Simbad: la Leyenda de los Siete Mares, una película de dibujos animados del año 2003 dirigida por Patrick Gilmore y Tim Johnson.
La ciudad de las alfombras
El lugar de residencia de Simbad era la hermosa ciudad de Bagdad. Usted puede motivar a los niños y niñas a indagar más sobre ella: por ejemplo, que puedan identificar en un mapamundi dónde está ubicada, que conozcan por qué ha sido importante para la humanidad, las características de su arquitectura, su religión y costumbres así como los productos artesanales más característicos.
Adentrándose en este último aspecto llegarán a las alfombras, entonces puede animarlos para que aprendan a dibujar algunos de los diseños propios de ellas.
Es importante que los niños puedan establecer relaciones con su entorno e identificar también los aspectos que caracterizan la ciudad o pueblo donde viven.
Simbad, el cargador
En efecto, para ganarse el pan, Simbad (el cargador) se veía obligado a cargar pesados paquetes y vivir de las monedas que le daban.
¿Los niños han visto personas en nuestra cultura que desempeñen este oficio? ¿Dónde trabajan, qué cargan?
Indagar sobre estos aspectos del oficio del cargador o cotero como se le conoce en nuestra cultura ayuda a que los niños valoren los diferentes trabajos que realizan las personas y propicia la construcción de una mirada universal al descubrir que muchos de nuestros oficios también se desempeñan en otras regiones.
Criaturas fantásticas
… ¡apareció un dragón que lanzaba inmensas bocanadas de fuego! Además del dragón, en esta historia se mencionan varios personajes fantásticos: gnomos, genios encantados y gigantes.
En la Enciclopedia de las cosas que nunca existieron: criaturas, lugares y personas de la editorial Anaya de España puede encontrar información más específica, para compartir con los niños sobre el origen y poderes de estas criaturas.
¿Para qué se utiliza el marfil?
–Una banda de traficantes de marfil me apuntaba con sus rifles –dijo Simbad el Marino. ¿Los niños conocen el marfil? ¿Saben para qué se utiliza y por qué es tan valioso? Usted los puede animar a explorar más sobre este tema, además puede buscar videos o información sobre la vida de los elefantes.