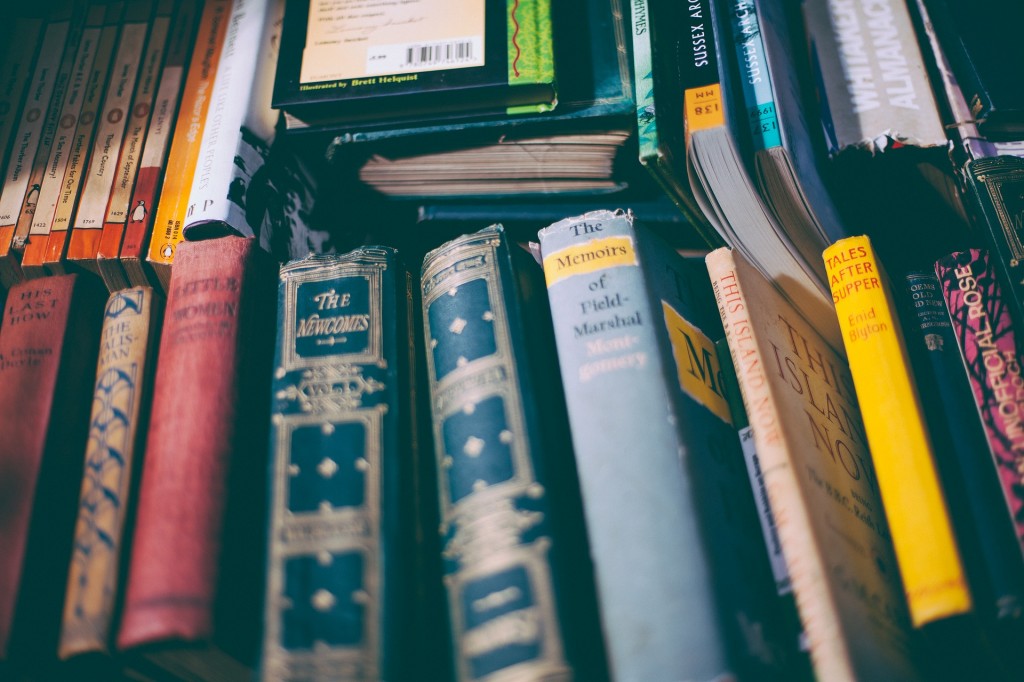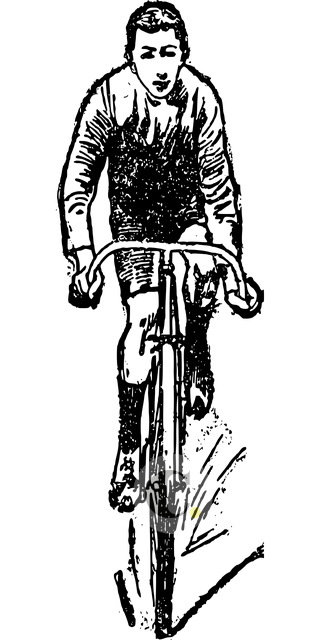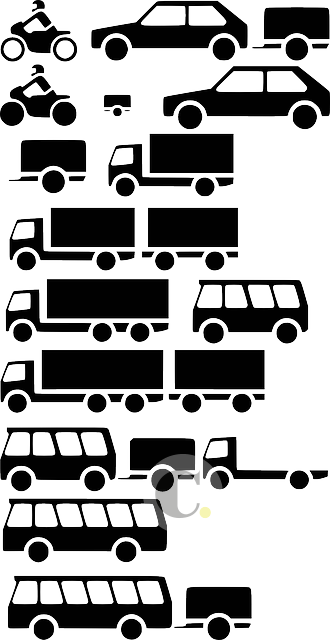Se ha vuelto frecuente cuestionar al profesor que, recurriendo a la metodología de reproducción de conocimiento, “dicta clase” en un formato magistral para, posteriormente, verificar lo que sus estudiantes aprendieron.
Flaco favor se le hace a la educación cuando las metodologías son cuestionadas sin mayores análisis.
La palabra pedagogía tiene su sentido etimológico en el griego (paida -niño- y gogos -acompañante, guía-), que hace referencia a la persona que llevaba al niño. La pedagogía es la ciencia que se ocupa de estudiar todos los procesos de aprendizaje de las personas, ya sean estos en escenarios escolarizados (didáctica escolar) o no escolarizados (la casa, por ejemplo). En este contexto, somos maestros (educadores, acompañantes) todos aquellos que tenemos como labor facilitar, el aprendizaje del prójimo.
El maestro en la sociedad industrial.
Desde hace medio siglo, aproximadamente, la sociedad ha venido viviendo una seria transformación en la gestión de la cadena datos-información-conocimiento; dicho cambio está afectando todas las facetas de la vida de las personas: la económica, la social, la cultural, la política, etc. Las manifestaciones concretas de este cambio se traducen en:
– la cantidad de datos e información que se ponen a nuestra disposición crece exponencialmente y a una gran velocidad;
- cualquier individuo puede ser autor y llegar con sus contenidos a receptores en cualquier lugar del planeta en tiempo real;
– casi han desaparecido las barreras de tiempo (7/24) o distancia para acceder a contenidos o para transmitirlos.
Hago la anterior aclaración para señalar uno de los problemas del sistema educativo actual y, así, recoger el debate con el que comenzamos este artículo. Durante el siglo XIX y hasta la década de 1980, transmitir información o actualizar en contenidos temáticos era una de las principales funciones del docente. Las limitaciones de acceso al conocimiento, especialmente científico y tecnológico, -libros impresos y costosos, bibliotecas de horario limitado, producción en otra lengua, etc.- implicaban que alguien cumpliera las veces de “transmisor” para lograr masificar el acercamiento al acervo de la humanidad.
En consecuencia, la clase magistral o conferencia a un grupo amplio de estudiantes era una de las mejores herramientas que tenía el maestro para acompañar en el aprendizaje a sus pupilos. Difícilmente en la sociedad industrial se hubiera podido pensar en otro camino didáctico para llegar a masas crecientes de estudiantes que necesitaban formarse para trabajar en procesos productivos estandarizados. Así era el siglo pasado: aprendias tareas, te preparabas para cumplir funciones y vivias en un mundo mecanizado -aplicar el manual de funciones en la oficina, leer el periódico los domingos en la mañana, trabajar de 8 a.m. a 6p.m., tomar el bus de las 7 a.m., etc.-
Pero el mundo ha cambiado.
La informática, Internet, las tecnologías del transporte y las migraciones masivas han transformado al mundo. No sólo ha cambiado el mundo productivo, sino que la cultura en su más alta expresión se transforma, a la vez que se derrumban las fronteras locales, haciéndonos cada vez más globales: dominamos una segunda lengua, tenemos contactos por todo el planeta (amigos, socios, colegas, familiares, clientes, proveedores) e intercambiamos en tiempo real conocimientos y valores sobre la vida y la convivencia, afectándose permanentemente nuestra cosmovisión.
En consecuencia, la docencia de los siglos pasados se ha quedado anacrónica. La nueva realidad reta a los docentes porque:
– nuestros estudiantes se deben preparar para ser productivos y felices en un mundo cambiante y globalizado;
– el futuro de las sociedades, los territorios y las empresas, estará marcado por la capacidad de innovar de las personas, o sea, de tomar el conocimiento científico y de aplicarlo en la solución de problemas y retos inesperados pero permanentes.
Es aquí donde se evidencia que el sistema educativo requiere de una revolución.
¿Qué aprender? ¿Cómo hacerlo?
La vida se transforma de manera acelerada desde todas sus dimensiones. La familia cambia (hogares unipersonales, divorcios, parejas interculturales, etc.); la tecnología evoluciona acelaradamente (los dispositivos que hoy utilizamos serán obsoletos en pocos años); las culturas se mezclan (idiomas, valores, costumbres, religiones); las empresas mutan (cadenas globales de producción, teletrabajo, auge del comercio de servicios), la naturaleza se deteriora (picos climáticos, estaciones inesperadas, pérdida de bosques, etc.)
Estos ejemplos son cambios que se ven desde hoy; pero ¿y las transformaciones que vendrán y que aún no conocemos?
Por lo tanto, es necesario que las personas que lideran el sistema educativo hagan una lectura prospectiva de los retos que enfrentarán nuestros jóvenes en las próximas décadas. La formación en conocimientos, en habilidades y en valores debe ser consecuente con el mundo cambiante y con las necesidades de las futuras generaciones.
Los conocimientos deben ser más universales, mejor fundamentados, más transversales y más interdisciplinarios. Se necesita formar en conocimientos que puedan conversar con los de otros “terrícolas” formados en otras culturas, venidos de otras latitudes del planeta.
Las habilidades que necesitan nuestros estudiantes, son de pensamiento: capacidad de análisis, de síntesis, de abstracción, de comunicación, de interacción, de adaptación. de lectura del entorno, de construcción de conocimiento. Son estas habilidades las que le permitirán al estudiante enfrentar la incertidumbre, trabajar con la información existente e innovar para resolver los retos que vivira.
Los valores que debe apropiar el estudiante deben ser los más universales, los que partan del reconocimiento de la diferencia y de la valoración del planeta como una “casa común” para muchas culturas, incluso, para muchas especies. Se necesita una ética que parta de la humildad, esto es, la ética de un ser que se reconoce a sí mismo como inacabado pero perfectible.
Para lograr este nuevo cometido, es necesario repensar la forma como se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. El debate debe sustituir a la magistralidad “ilustradora”y el experimento se tiene que convertir en la principal tarea de los estudiantes: probar, revisar, corregir y volver a intentarlo. En consecuencia las aulas de cuatro paredes tienen que rediseñarse, los pupitres habrá que moverlos, el tablero debe estar libre para el uso de todos -no sólo del profesor-, los grupos deben estar compuestos de mentes que conversan entre ellas y que, a la vez, lo hacen con las de otros grupos.
El conocimiento se construirá de manera colectiva, reconociendo los particulares intereses, motivaciones y capacidades de cada uno de los estudiantes.