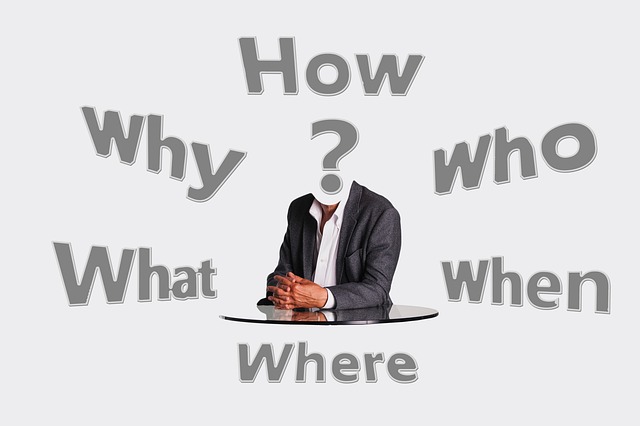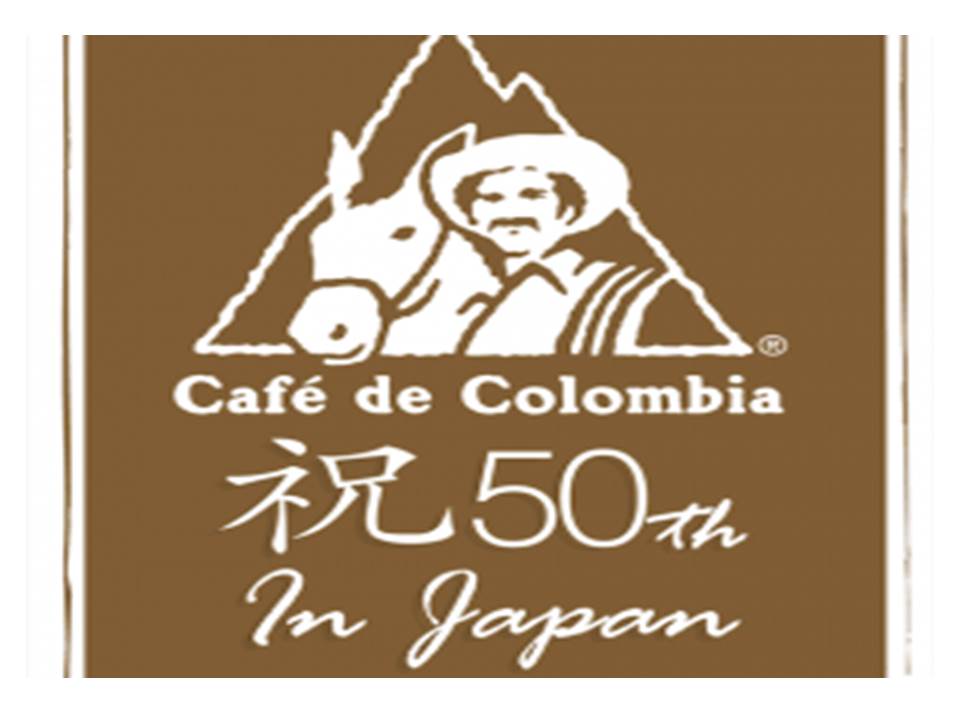Estoy leyendo a George Friedman, un osado prospectólogo que se atreve a delinear escenarios de futuro para los próximos 100 años. ¡Y nosotros apenas tratando de pronosticar el precio del petróleo para el primer trimestre de 2018!
La lección que tomo de este tipo de autores generalmente me lleva a conclusiones parecidas: hay que mirar el mediano y el largo plazo. Por ello, quisiera reflexionar sobre algunos determinantes de los cambios en el mediano plazo, los cuales deberían ser tenidos en cuenta para planear el destino de nuestras empresas y de nuestra vida familiar y personal.
Sociedad del Conocimiento e Inteligencia Artificial.
Cada cierto tiempo (décadas), la tecnología da saltos que, gradual o aceleradamente, transforman nuestras formas de producir, de intercambiar y de consumir. El petróleo y los autos, hace un siglo ya, cambiaron al mundo -para bien o para mal-: se abandonó al carbón, se crearon las ciudades y nos volvimos sedentarios.
En la década de 1930, la televisión llegó a los hogares de Inglaterra y Estados Unidos, a partir de ese momento, la vida no fue la misma. No sólo se desplazó a la radio, sino que la cotidianidad adquirió nuevas dimensiones. La educación y la diversión fueron empacadas en esa pequeña caja, haciendo más sedentaria aún nuestra vida y proyectando valores desde diferentes puntos del planeta.
Con la informática, la llegada del Internet y la telefonía móvil -hasta los Smartphone-, el mundo se ha encogido. Especialmente desde la década de 1990, cuando los dispositivos y el Internet se masificaron en los hogares, estamos viviendo cambios acelerados que aún no logramos procesar.
Lo primero que ha sucedido es que la forma de trabajar cambió radicalmente. Todo lo hacemos en línea, somos inútiles si no tenemos Internet, no sabemos trabajar sin un dispositivo y, además, ahora trabajamos 7/24 porque llevamos nuestra oficina en el bolsillo. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad.
Pero esos cambios son sólo la punta del iceberg. El bosque de cambios que estamos sembrando apenas ha dado pequeños frutos. La cosecha que nos espera es enorme:
– Los vehículos sin conductor son una realidad del presente que se expandirá aceleradamente en el futuro. Este fenómeno va a cambiar no solamente la movilidad (menos accidentes y más velocidad promedio gracias a la ausencia del factor humano) sino que también alterará el mercado laboral: el transporte público no requerirá de conductores, por ejemplo.
– Analytics, minería de datos, Inteligencia Artificial. Estos son vocablos ya comunes en la academia y en el mundo empresarial. La capacidad tecnológica de recoger datos, acumularlos, procesarlos, analizarlos y deducir respuestas (propuestas, diagnósticos, recetas, etc.) alrededor de aquellos, transformará radicalmente nuestra forma de vivir y trabajar. Qué todos nuestros dispositivos se conecten entre sí, qué el refrigerador reporte cuando un producto se agota (Internet de las cosas), qué tu proveedor de películas y otros programas de diversión te haga sugerencias “a la medida” no será ciencia ficción. Es una realidad del presente.
Pero, seguramente lo más impactante será el hecho que la Inteligencia Artificial destruirá millones de empleos. Esto suena catastrófico, pero es una realidad. Así como la máquina de escribir dejó sin trabajo a los caligrafistas, el campero a los arrieros o la talanquera electrónica a los porteros de parqueaderos, todo indica que muchas funciones que hoy realizan profesionales serán ejecutadas por la Inteligencia Artificial. Todo aquello que adquiere algún nivel de rutina, es absorvido por estas “máquinas inteligentes” que procesan y analizan datos. Los diagnósticos de la medicina general, los asientos contables, la docencia magistral, la operación bancaria, el ensamblaje de bienes, hasta el acarreo urbano (drones en lugar de mensajeros) no requerirán de talento humano. La lista es más larga.
¿Qué hacer?
Esta pregunta se la tienen que hacer los políticos, los empresarios, los educadores y cada individuo con respecto a su vida personal y familiar.
– Los políticos y los empresarios tienen que resolver el dilema que da vida a la contradicción fundamental del capitalismo, tal y como lo explicaba Marx: el choque entre los intereses del capital y los del trabajo. Esto significa que cada empresario en particular sería muy feliz al no tener que contratar más trabajadores (menores costos laborales) pero que las agremiaciones empresariales no sabrían qué hacer ante el hecho que millones de personas pierdan su capacidad de comprar bienes y servicios. En otras palabras: ¿producir para quién? Como lo dice un clásico maestro de la economía “un robot puede producir un coche, pero no puede comprarlo“.
– Los educadores tenemos que preguntarnos ¿qué debe aprender el hombre del futuro? ¿para qué los estamos formando? Como señalaba Martí, la labor de la educación es formar para la vida. Hace rato se viene cuestionando a los centros de educación por poner su foco sólo en las necesidades laborales: formar para el trabajo, no para la vida. Sin embargo, ya sea para la vida en sentido estrecho (trabajo) o en sentido amplio (el trabajo, la familia, los sueños, la estética, la ética, etc.), los currículos deben revisarse a fondo. No podemos seguir preparando personas para que aprendar a hacer lo que harán las máquinas y mucho menos para que sean espectadores pasivos del cambio (bueno o malo): ¿cómo proteger el planeta? ¿cuáles son los mayores retos de la humanidad, las prioridades? ¿qué sentido darle a la vida? Son muchas preguntas que no se deberían delegar a las máquinas. Estos nuevos retos conllevan darle al estudiante un rol más protagónico desde el diseño mismo de los planes de estudio hasta los procesos evaluativos.
– ¿Y los ciudadanos? En el plano laboral la tarea es “hacerse imprescindibles” ¿Esto qué significa? es nuestra capacidad de análisis, nuestro sentido de pertenencia con la Misión y la Visión, nuestra iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor, lo que hará que sea pertinente nuestra presencia en una organización. ¿Lo demás? para eso nos apoyaremos en las máquinas inteligentes.
Pero ¿y nuestra vida personal y familiar? Esa es la gran pregunta. La inteligencia artificial, si no lo reflexionamos a fondo, también puede hacer artificial nuestra vida. No deseo con este último comentario desdeñar los aportes de la tecnología a la calidad de vida (salud, educación, transporte, etc.) sino que busco dejar la inquietud sobre la importancia de reflexionar los nuevos retos axiológicos de la humanidad en esta sociedad del conocimiento: revalorar la convivencia y solidaridad, dar definición al respeto a la diferencia (tolerancia), potenciar la preocupación por el deterioro de la naturaleza (agua, aire, bosques, otras especies animales).