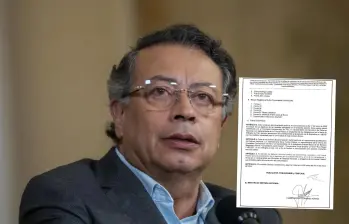En 1930, cuando el suizo Enrique Baer abrió el primer Salón de Té Astor de Medellín, en la Avenida Junín, quiso reflejar algo de su tierra natal en los productos de repostería que ofrecía.
Se le ocurrió hacer una rana de bizcocho, pues este anfibio habita en la región de Eurasia donde queda su país natal. Era muy simple para sus empleados paisas: solo un morrito de bizcocho. “Eso, un ‘morito’”, pudo decir don Enrique con su acento extranjero.
Más tarde, empleados y clientes coincidieron al pensar que este bizcocho tenía más cara de sapo que de rana y empezaron a decirle morito de sapo. Luego, solo sapito.
Eduardo Escobar, poeta que fue parte de los nadaístas que hicieron de Junín su oficina, dice que “a veces, cuando voy por allá, me como alguna delicia y les traigo a los amigos esos panecillos que venden allá, con frutas secas entre la masa”.
Hoy, en el Astor se fabrican, por lo menos, 20 mil moritos al mes, entre figuras de elefantes, gatos, gallinas, micos y por supuesto los tradicionales sapitos, según Carlos Alberto Silva, director de Producción.
La preparación comienza en una sala donde hacen todas las masas. Es quizás el lugar más industrializado del lugar, en el que se ven más máquinas, porque en las demás áreas se evidencia el trabajo artesanal y detallista.
Silvia Casas lleva 21 años trabajando en este lugar y entre los secretos de los panes del Astor también tiene el del bizcocho, base de los moritos. Aunque no da a entender que sea una receta muy complicada, tampoco suelta detalles de la fórmula.
En la cadena de producción siguen Paula Montoya, Érika Hurtado, Sandra Cano y Marcela Pérez. Estas mujeres reciben el bizcocho después de salir del horno y lo dejan a solo un paso de las manos de los clientes antojados.
Los años de experiencia hacen que parezca fácil. Paula corta uniformemente cada cuadro de masa horneada. Transmite calma verla, nada la desconcentra.
Cuando termina su trabajo, sus compañeras ponen un toque de crema que puede ser de fresa, vainilla o chocolate sobre el morrito de bizcocho, que hace las veces de cabeza de la figura.
Cuando la bandeja de 50 “morritos” llega al otro extremo de la mesa, la sensación cambia: mucha energía y agilidad. Con la pasta para la cubierta caliente, Sandra o Marcela comienzan a bañar los morritos, es decir a ponerle la piel a los animalitos: verde para el sapo, naranjado para el gato, amarillo para la gallina, blanco para la vaca, café para el mico y rosado para el elefante. No se demora más de 5 segundos con cada uno.
Sandra llega con una olla con agua hirviendo y dos cuchillos y empieza a trabajar. Esta operación, a parte de rápida, es casi imperceptible. Moja los cuchillos, los acerca al bizcocho recubierto, los retira y queda la cabeza del morito con una incisión: la boca.
A la espera de los toques finales, las bandejas de colores van al área de chocolatería y decoración. Crema para los ojos, chocolate para las pupilas, mermelada de fresa para la lengua, mazapán para los cachos y las orejas. Todo listo.
Hacerlos es su rutina, a veces olvidan que están preparando la llave de la caja de recuerdos felices de muchas personas, “pero cuando pasas al punto de venta y ves la alegría de un señor que entra solo unos minutos a disfrutar de un morito, uno sabe que no está fabricando tornillos”, concluye Carlos, cerrando la puerta del área de producción.
Qué rollo
“¿Quién no se ha comido un rollo en la panadería o tienda del barrio, con leche o con una naranjada bien fría?”, pregunta en Twitter “El Propio”, @Nicolimocar. Es que solo fue necesario contar en esta red social que la Twittercrónica iría a ver cómo se hacen los rollos de arequipe y de guayaba en el Salón Versalles, para que los seguidores de EL COLOMBIANO se emocionaran.
En este lugar, en el que cada empleado tiene anécdotas curiosas de los 54 años del Salón, cuentan la historia de los rollos: la idea del argentino Leonardo Nieto cuando llegó a radicarse a Medellín, fue hacer algo similar al arrollado de dulce de leche de su país.
Las materias primas que encontró fueron muy diferentes, era más común la harina de maíz que la harina de trigo y el dulce de leche se llamaba arequipe y, aunque la preparación era prácticamente igual, algo en el sabor cambiaba. Decidió que el nombre de la versión colombiana estaría entre rollo y pionono. Con el tiempo, la cultura gastronómica antioqueña puso su cuota y la guayaba también hizo parte del relleno.
Actualmente, cada mes se hacen en promedio 750 rollos de arequipe. De guayaba se hacen aún más porque es el que la gente más prefiere.
La encargada de hacerlos es Luz Mary Carmona. Una amante de la repostería que después de un año de estar preparando rollos todos los días, se ha vuelto tan meticulosa que con poner la palma de su mano encima sabe si la plancha (base de “huevos, harina y otras cosas...” que no cuenta para no revelar toda la receta) es tan delgada como la necesita para que el rollo no se quiebre y quede perfecto.
Este es el primer requisito. Si esta plancha no está bien, el rollo no sale. Cuando Luz Mary encuentra la base adecuada, comienza a cubrirla con pulpa de guayaba. Corta un pedazo de otra plancha y lo pone a lo largo de un extremo, la remoja con vino tinto y vuelve a cubrir con pulpa. Repite la operación dos veces más. No le falla el cálculo; sabe cuándo puede empezar a enrollar.
En este momento hay tensión: ¿será que se le va a quebrar? No lo hace todo de una vez, le va dando tiempo y pequeños empujones para que todas las capas se compacten. El rollo se encuentra con el último extremo de la plancha y ella se da cuenta de que todo está bien.
Al último paso de la preparación se le debe su tercer nombre. Luz Mary comienza a pintar la superficie con una mezcla de vino tinto con unas gotas de colorante vegetal de color rojo, y queda como todo un “liberal”. No son pocos los que conocen este producto por su filiación a un color político.
Así, en ocho minutos está listo y en el Salón una bandeja de rollos siempre es bien recibida. Los clientes observan cómo la llevan de la cocina a la vitrina y se genera la duda: ¿será que pedimos uno? .