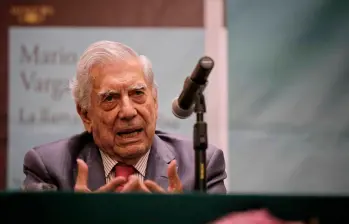Para Nelson Rosales, habitante de San Antero, en Córdoba, es tan habitual ver cocodrilos como para una persona de la región Andina es ver una vaca o una gallina. Desde su niñez aprendió a convivir con ellos, “uno acá no se asombra cuando los ve pasar porque hemos estado juntos toda la vida”, manifestó.
A sus 20 años era un furtivo cazador de los caimanes aguja, como es conocida en la región la especie Crocodylus acutus, y aunque no los mataba, sí los vendía para fines que él y sus cerca de 17 compañeros dedicados a la misma actividad desconocían. “Nosotros nunca los sacrificábamos. Venían unas personas a comprar un lote de huevos o cocodrilos, los cogíamos y se los entregábamos. No sabíamos para qué eran o a dónde los llevaban”, expresó Nelson.
En peligro
Los caimanes aguja viven en el Mar Caribe, el golfo de México y la costa del océano Pacífico. La especie empezó a ser cuidada a nivel nacional desde 1969 cuando se emitió una veda por el Ministerio de Agricultura ya que estos llevaban 37 años siendo cazados, registrando cerca de 2 millones de pieles en los mercados internacionales para la elaboración de diferentes productos de moda y marroquinería de lujo, lo que redujo significativamente su población.
En un censo hecho entre 1994 y 1997, se encontró que en la Bahía de Cispatá, cerca a San Antero, solo había seis caimanes aguja y en el país sólo se encontraron 250. En ese momento se prendieron las alarmas frente a la extinción.
Ante este reto, los biólogos y esposos Giovanni Ulloa y Clara Sierra emprendieron una misión: tratar de convencer a los cazadores, como Nelson, de dejar de ser los enemigos de los animales y pasar a ser sus conservadores. “En ese momento no nos convencieron porque ellos estaban dentro de la autoridad ambiental. Después, fueron dos o tres compañeros, hablaron con ellos, les creímos el cuento y nos unimos en Asocaimán”, señaló el excazador.
Ulloa y Sierra les hicieron una promesa de la mano del Gobierno Nacional, y era que “si ellos demostraban la recuperación de la especie, podría haber posibilidades a futuro de acceder a la venta comercial de pieles bajo un esquema científico para el desarrollo social”, manifestó Ulloa, científico graduado de la Universidad Nacional que ha acompañado en el proceso a la comunidad “muy pobre que vive de la pesca, y que encontró una esperanza para el futuro”.
Su misión consiste en buscar en la bahía los huevos de los caimanes aguja, enterrados por sus madres en la arena, para posteriormente llevarlos a incubadoras artificiales con el fin de aumentar las posibilidades de eclosión, pues en condiciones naturales solo logran nacer cerca del 3%, mientras que en cautierio se logran recuperar el 17% según informes de Asocaimán, entidad que entre el 2002 y el 2012 logró liberar 3.500 especies.
Cuando rompen los cascarones, los cocodrilos bebés son alimentados con sobras de pesca, y cuando superan su etapa de neonatos son liberados en el agua y playas.
El proceso ha permitido que los cocodrilos superen el mayor peligro de extinción y se han recolectado más de 21 mil huevos. Se calcula que la población total puede ser cercana a los 11.700 especímenes. La iniciativa de conservación ha sido ejemplo para el mundo, como lo asegura Ulloa, quien ha tenido la oportunidad de visitar ciudades como Nairobi, en África, para exponer el modelo.
Les cumplieron
La Cites, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora silvestre, es una autoridad mundial en la que participan 183 países y había incluido en 1981 al cocodrilo aguja en el Apéndice I, la lista roja de las especies con mayores posibilidades de extinción por la comercialización ilegal.
Sin embargo en 2016, después de sesionar en Sudáfrica, se aprobó un “uso sostenible” del animal con el fin de “apoyar los medios de subsistencia para las comunidades de la bahía de Cispata”, según expuso en aquella ocasión la delegación colombiana que estuvo conformada, entre otras, por las embajadoras María Eugenia Correa y Elizabeth Taylor del Ministerio de Relaciones Exteriores y por los funcionarios Antonio José Gómez y Heins Bent del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La comunidad internacional les había cumplido y sólo faltaba el visto bueno del Gobierno Nacional que llegó un poco más de dos años después cuando la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Sistémicos, adscrita al Ministerio de Ambiente, expidió el pasado 6 de diciembre la resolución 2298 por la cual se levantó la veda de 1969 que da paso a que las comunidades puedan hacer rancheo y aprovechamiento de la especie.
“Los animales que ya están en los manglares nunca jamás se van a tocar, el mundo no nos lo permite. Vamos a hacer todo el proceso como es debido y sólo dentro de cuatro años vamos a tener una piel de esas”, afirmó Ulloa.
La reacción
Aunque la iniciativa ha recibido el apoyo de Cites, del Gobierno e institutos como Humbolt, la decisión causó polémica en redes sociales.
Juan Francisco Botero, uno de los usuarios de redes fue un paso más allá y por medio de la página Change.org creó una petición para pedirle al Gobierno revierta la decisión. Al momento de publicación de este artículo la movilización digital ha logrado el apoyo de 3.585 personas.
Si bien la directriz de las autoridades obedece a una promesa y a un proceso de más de 20 años, los animalistas denuncian esta industria que implica que el animal sea sacrificado.
“Lo que impacta a la gente es que el cocodrilo está en peligro de extinción pero lo que no conocen es el programa de conservación, si lo conocieran de pronto nos darían la razón”, manifestó Nelson quien a sus 42 años de edad espera poder lograr ese objetivo que se trazó cuando inició el proceso de conservación: poderle brindar un mejor futuro a sus hijos. .
1.381
avistamientos de la especie se registraron entre 2002 y 2017, según la resolución.